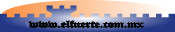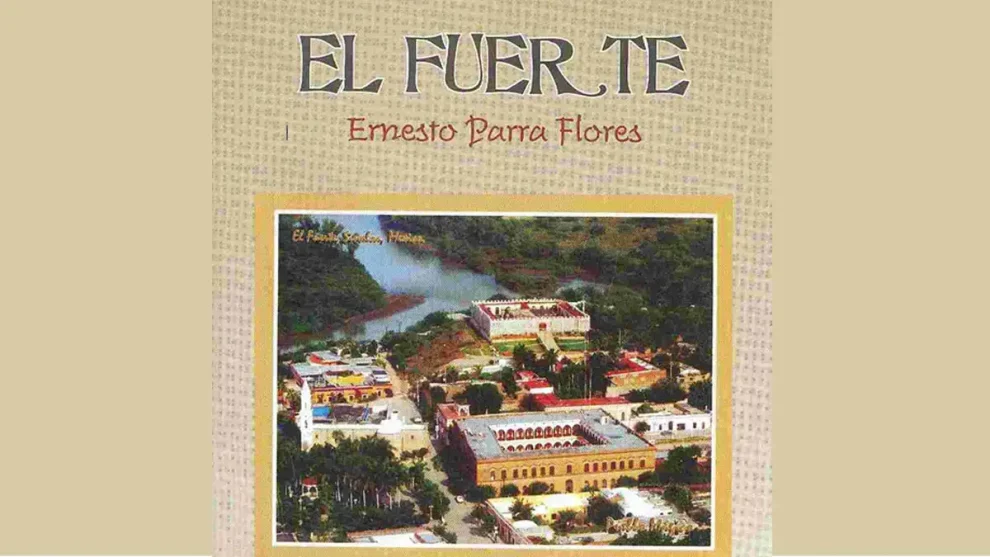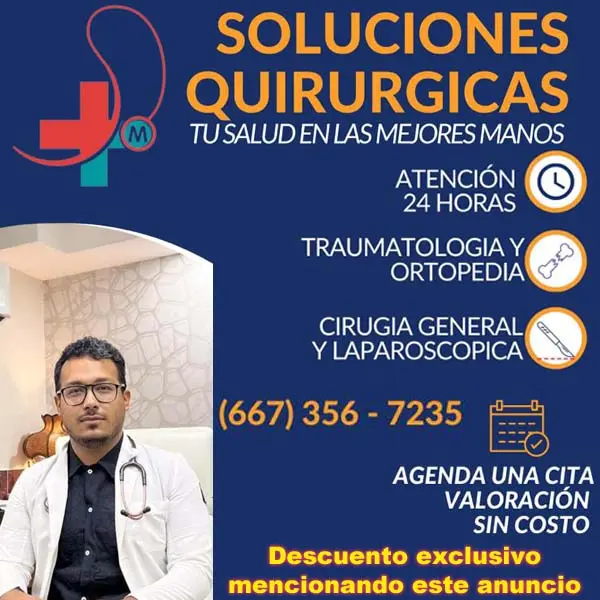Presentación
De los objetivos de la Comisión Estatal Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el del Municipio Libre ha sido uno de los más inquietantes y de mayor relevancia para la vida institucional de la entidad.
Sabido es que la conmemoración de ambos eventos, aparte de los festejos que puedan mostrar las artes, las costumbres, los testimonios que dan cohesión a nuestra identidad, y los monumentos que simbólicamente nos den perennidad, es ocasión para una revisión de la enseñanza de la historia para depurar aciertos y desaciertos reforzando los hechos reales y desmitificando los que en su momento fueron exaltados para consolidar un sentido de patria.
Muchas instituciones y legiones de investigadores se han sumado a ese propósito, atendiendo a una historiografía que ya deslinda la veracidad y la documentalidad de los hechos, empezando por conocer las fuentes de que se valieron los redactores de los textos históricos.
Considerada como uno de los primeros logros supremos de la Revolución Mexicana la liquidación del antiguo sistema de prefecturas y la expedición del municipio libre, dictados ambos por Venustiano Carranza a principios de diciembre de 1914 en Veracruz, era ilustrativo escudriñar la evolución de esta nueva figura política al correr del tiempo para que, junto con el Centenario, se valorara en su integridad y la validez del concepto de municipio libre.
Fue la Asociación Civil La Crónica de Sinaloa, presidida por el MC Francisco Padilla Beltrán, con la asesoría del Instituto de Investigaciones Históricas y Archivísticas La Crónica de Culiacán, quien emprendió la tarea de hacer esa revisión con la colaboración de los cronistas de cada municipio, y con ellos forjar un programa que la Comisión acogió con entusiasmo y ha apoyado con el mayor de su interés.
Fue así, también, como surgió el Proyecto de Ensayos Monográficos de los 18 municipios del estado, ponderando, precisamente los logros y las frustraciones de su casi centenario desarrollo. A esta tarea se sumó, con igual entusiasmo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa el cual se haría cargo de la edición e impresión de todos los ensayos, cuidando de que el costo global se prorrateara entre la Comisión, el COBAES y los municipios en sus respectivas jurisdicciones.
COBAES agradece, en este caso, al presidente municipal Víctor Manuel Sarmiento Armenta de El Fuerte su aportación; a la Comisión, y en especial al interés aplicado en ello, al coordinador de la Comisión, licenciado José Ángel Pescador Osuna; y por supuesto por haber hecho posible este arduo trabajo editorial del Ensayo Monográfico de El Fuerte, de Ernesto Parra Flores. Igualmente, agradece a La Crónica de Culiacán su participación al haber asumido la responsabilidad de revisar los textos y de autorizar la impresión en la etapa final del proceso editorial.
Este segundo volumen del proyecto, no sólo por su tamaño y contenido, pretende ser un acicate para los cronistas que trabajan el resto de los municipios, sino más particularmente para quienes sueñan en porvenires de grandeza para que no olviden que un presente sin pasado se desvanece, y que futuro sin presente se resuelve en la inoperancia.
Lic. Policarpo Infante Fierro
Director de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa
Introducción
Hablar del Municipio Libre, que como tal fue inscrito en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, va más allá del tiempo y la circunstancia en que este hecho se produjo. Hace más de tres mil años que las formas municipales de la organización urbana se perfilaron como una solución a los problemas de convivencia en sus comunidades.
Lo que en esta ocasión atañe, es la relación directa de esa forma de asociación natural, que los juristas señalan como anterior al concepto y la creación del Estado, con la secuela de una institución que llega hasta nuestros días en un caminar donde la libertad y la autonomía se conjugan como el anhelo, indiscutible e indisoluble, de generaciones tras generaciones de seres humanos que amaron los beneficios de esta convivencia porque, en suma, es la casa donde se nace, se habita y se desarrolla el ser humano, forja familia y conforma sociedades para el beneficio común.
Empero, no ha sido fácil, sino todo lo contrario, mantener ese nivel de libertad, seguridad y autonomía que le han sustentado su existencia todos los códigos que norman sus gobiernos. Investigar, revelar, documentar y describir los avatares que ha debido sortear, es alcanzar madurez en su concepción y existencia.
En nuestro caso, el Municipio, no obstante ser parte de la identidad que avala la existencia de un origen, preservarlo en las magnitudes de sus funciones y alcances de servicio a la comunidad, ha sido una tarea cotidiana de enfrenamiento a escaseces, recursos naturales y apropiación de éstos, y sobre todo, poderes alternos o superiores que lo limitan, lo someten y, en ocasiones hasta los desaparecen.
Por otra parte, el Municipio Libre ha sido el ideal con que México consolidó su independencia, forjó una nación, y ahora se empeña en integrarlo a un concepto de Estado donde sea o siga siendo la base de la organización política y el eslabón primario para cualquier tipo de sistema que se le imponga. De ahí la necesidad de que, a partir de habérsele considerado en la Constitución de la República con esa característica de libertad y autonomía, se analice y describa su evolución a la fecha de nuestro Centenario de la Revolución Mexicana.
Es obvio que, si al Municipio Libre se le considera como uno de los primeros y fundamentales logros de la Revolución, no está por demás ponderar qué tanto se ha cumplido del prístino ideal, cuánto le falta para alcanzar su cabalidad, y qué deba hacerse para lograrlo.
Un breve referencial histórico podría ayudar a entender el clamor con que el Municipio Libre logró, al menos, su denominación:
—1903. Los municipios existían sólo de nombre; los ayuntamientos eran manejados por los gobernadores y los jefes políticos; los presidentes municipales carecían de autoridad. Porfirio Díaz promulgó una nueva ley que reafirmaba a los prefectos políticos como la primera autoridad y de los servicios en las municipalidades respectivas, subordinadas al gobernador del Estado.
—1906, El Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón postuló la supresión de los jefes políticos. Su programa exponía, además: Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder municipal.
—1912, (2 febrero) En el Plan de Santa Rosa los zapatistas aluden al proceso electoral en los municipios y piden penas para quienes burlen su voto.
—1912, (25 marzo) Pascual Orozco en Chihuahua, en el Pacto de la Empacadora, también se pronunció por suprimir a los jefes políticos, cuyas funciones serían desempeñadas por los presidentes municipales, y proclamó la independencia y la autonomía de los ayuntamientos para legislar sus arbitrios y fondos.
—1913 (26 marzo) El Plan de Guadalupe, elaborado por Carranza y sus seguidores, se pronunció contra Victoriano Huerta; quien días antes había ordenado el asesinato de Madero.
—1914 (12 diciembre), adiciones al Plan incluyeron “el establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional”; y entre las diecinueve que se enumeraron, cinco corresponden a cuestiones municipales, entre ellas, “la organización política del municipio libre, administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y sin que haya autoridad intermedia entre éstos y el gobierno del Estado”.
—1914 (26 diciembre), Carranza decretó en Veracruz la reforma del 109 de la Constitución de 1857, estableciendo la libertad municipal, antecedente del 115 de la Constitución de 1917.
—1914 (29 diciembre) Eulalio Gutiérrez, presidente provisional de la Convención de Aguascalientes, expidió un decreto –publicado 11 enero 1915-, donde prescribe la libertad municipal como base de la democracia y uno de los ideales, quizás el primero de la Revolución triunfante, y derogó la ley de 1903.
—1915 (11 enero) El decreto de Eulalio Gutiérrez expuso:
“la libertad municipal es la base de la democracia; y uno de los ideales, quizás el primero de la Revolución triunfante, ha sido la restitución de la libertad municipal y con ella de los bienes y rentas propios de las mismas corporaciones, por lo que se deroga la ley de 26 de marzo de 1903 y se restituyen a los ayuntamientos del Valle de México los bienes propios, impuestos y rentas de que disfrutaban antes de la vigencia de la ley referida”.
—1915 (25 marzo) El gobernador interino de Sinaloa, Manuel Rodríguez Gutiérrez hizo efectiva la prohibición de las Prefecturas y la disposición de que los presidentes municipales asumieran el mando político
—1915 (8 abril) Decreto 14, artículo único. Se reforma el Art. 109 de la Constitución Federal de los EUM de 1857: “los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular teniendo como base para su división territorial y de su organización política el Municipio Libre administrado por los ayuntamientos de elección popular directa y sin que haya autoridad directa intermedia entre éstas y el gobierno del Estado”.
—Decreto 15: “Que habiéndose publicado por bando solemne la Suprema Resolución del Primer Jefe de la Revolución y encargado del poder ejecutivo de los EUM, el C. General Venustiano Carranza, de 31 de diciembre de 1914, este gobierno de mi cargo, para llevarla a debido efecto decreta:
Primero: De acuerdo con lo mandado por el C. Primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana, desde hoy quedan suprimidas en todo el Estado las Prefecturas de los Distritos.
Segundo: Los presidente municipales de los Distritos asumirán el mando político, nombrando al efecto los empleados necesarios para el despacho de sus oficinas”.
—1916 (diciembre). Texto enviado por Carranza al Constituyente:
—”Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política, el Municipio Libre, administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre éstos y el gobierno del Estado”.
—1917 (5 febrero) El Constituyente en el 115 expresó que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a sus necesidades”.
Desde la inserción del Municipio Libre en la Constitución, las reformas, más bien, adaptaciones a las conveniencias de cada ciclo político, fueron frecuentes, pero ninguna que llegara al fondo de su estructura como la que le dio en 1983 el Presidente Miguel de la Madrid, al asignarle sus funciones que enumeró en ocho rubros, como fueron: agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, y seguridad pública y tránsito; para añadir al final cuanto “las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.
Analizar, evaluar y describir, en el estudio de su evolución, máxime cuando ya se tiene un parámetro al cual acudir, es el objetivo de la serie de Ensayos Monográficos de los municipios sinaloenses. <>
Adrián García Cortés
Cronista Secretario de La Crónica de Culiacán
I. MEDIO FÍSICO
a. Localización
El municipio de El Fuerte, se localiza en las coordenadas: Al norte 26º 37´, al sur 25º 50´de latitud norte; al este 108º 16´, al oeste 109º 02´de longitud oeste.
El municipio representa el 7.22% de la superficie total del estado. Tiene una superficie de 3843 Km2.
Colindancias: Al norte con el estado de Sonora y el municipio de Choix; al este con los municipios de Choix y Sinaloa, al sur con los municipios de Sinaloa y Ahome, al oeste con el municipio de Ahome y el estado de Sonora.
Municipio de El Fuerte, Sinaloa
Altura de las principales localidades Altitud (msnm)
| Altura de las principales localidades Altitud (msnm) |
| El Fuerte 80 |
| San Blas 40 |
| Charay 30 |
| Jahuara II 30 |
| Mochicahui 20 |
| Constancia 20 |
| Clima/meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Temperatura máxima | 38.5 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 45.5 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 36.0 |
| Temperatura mínima | -3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 13.9 | 19.0 | 15.0 | 8.5 | -1.0 | -0.5 |
| Promedio No. de días con lluvia | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 13.1 | 13.5 | 7.5 | 2.7 | 2.0 | 3.0 |
c. Orografía
En la parte sur, el terreno es un poco ondulado formando los ricos valles agrícolas, de San Blas hacia el norte, inician lomeríos hasta llegar a conformar las sierras de San Pablo, Gocopiro, La Tasajera, Sonabari y la Sierra de Álamos, que remata cerca de Sivirijoa.
d. Hidrografía
El río Fuerte, llamado también Zuaque, nace en Chihuahua; se le unen los arroyos Verde, Chinatú, Álamos, San Felipe, Sibajahui, Batopilas, Urique, Septentrión, Chínipas, Chinobampo, Baimena y el río Choix; cruza los municipios de Choix y El Fuerte, terminando su recorrido de 670 Km. para desembocar en el Golfo de California.
e. Principales Ecosistemas
Flora
El 21.44% de la superficie municipal lo ocupan los cultivos de trigo, frijol, maíz, soya, papa, árboles frutales y hortalizas.
El 1.53% es pastizal formado por clavellina, navajita morada y encino miscalme.
El 27.63% es matorral donde abunda el palo fierro, brasil, pochote, palo santo. El 47.03% es ocupado por selva encontrándose el guayacán, piñoncillo y palojito. Hay, además mesquite, amapa, etcho y álamos.

Biznaga en floración de la rica flora regional.
Fauna
En el municipio abunda variedad de especies como:
Conejo, liebre, mapache, zorrillo, armadillo, venado cola blanca, gato montés, ardilla, iguana, monstruo de gila, camaleón, y aves como la paloma, periquitos, gorrión, cardenal, urraca, coa, garza blanca, garza tigre, zanate cuervo, halcón, gavilán, zopilote, quelele, lechuza y varias especies de colibríes. En las aguas del río Fuerte y en las presas hay mojarra, lobina, bagre carpa y cauque.
II. POBLACIÓN
El municipio tiene una población total de 92,585 habitantes, de los cuales 46,725 son hombres y 45,860 son mujeres.
Las localidades con mayor población son: El Fuerte, San Blas, Constancia, Jahuara II, Mochicahui y Charay.
Sindicaturas:
Se divide en 8 Sindicaturas: Central, Chinobampo, Tetaroba, Tehueco, San Blas, Charay, Mochicahui y Adolfo López Mateos.
III. ESCUDO DEL MUNICIPIO
El pintor Rolando Arjona Amábilis diseñó el escudo del estado de Sinaloa con la forma de un óvalo representando a una “pitahaya”. El óvalo coronado por un águila, está dividido en cuatro cuarteles: Culiacán, El Fuerte, El Rosario y Mazatlán. El cuartel de El Fuerte es una “fortaleza de roca de la época de la conquista, con una parte del escudo de armas del Marqués de Montesclaros, don Antonio de Mendoza y Luna, Virrey de la Nueva España quien autorizó la construcción de un “fuerte”.
Al pie de la fortaleza, Arjona pintó unas flechas rotas queriendo expresar la lucha encarnizada sostenida por los grupos indígenas de la región contra el invasor español.
El escudo de Sinaloa fue aprobado por Decreto del Congreso del Estado expedido el 16 de noviembre de 1958. Desde esa fecha, el Municipio de El Fuerte adopta el Cuartel de El Fuerte del Escudo de Sinaloa como escudo para representar al Municipio.
Estamos en espera que las autoridades municipales convoquen a concurso para el diseño del Escudo de El Fuerte, para que contenga más elementos que representen con mayor fidelidad la historia y cultura, sus valores y sus esperanzas.
IV. LOS PRIMEROS POBLADORES
Para abordar este tema acudo a los trabajos de investigación que desarrollaron Francisco Mendiola, Rebeca Yoma y, los más recientes, John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez y Julio Vicente López, que realizaron un estudio más amplio e integral explorando amplia zona del río Fuerte y haciendo excavaciones obteniendo diversos materiales: líticos, de cerámica, conchas marinas, tumbas, etc. El estudio realizado en el sitio del Cerro de la Máscara abarcó no sólo los petrograbados sino los restos de materiales y el medio ambiente; esta visión de conjunto y lo aportado por los investigadores anteriores, los llevó a conclusiones tan interesantes e importantes que echan por tierra algunas teorías arraigadas sobre los primeros pobladores de la región y sobre la autoría de los petrograbados.
Expongo pues, los resultados de los trabajos de estos tres investigadores: El valle de El Fuerte ha servido de hogar de varios grupos humanos… por 100 siglos, sino más. No hay ninguna duda de que los ancestros de la comunidad actual yoreme (Mayo) han ocupado el valle del río Fuerte por un mínimo de dos mil años. Los materiales cerámicos encontrados en el Cerro de la Máscara y el Rincón de Buyubampo, al ser analizados, los llevó a concluir que ese estilo abarcaba una amplia región, desde el río Mocorito hasta el Yaqui.
El valle del río Fuerte con una riqueza de fértiles tierras abandonado por los constantes crecientes durante milenios, ofreció el campo propicio para el desarrollo, tanto de abundante vegetación como de una fauna tan variada y, sobre todo, aquellos elementos para el buen desarrollo de grupos humanos, nómadas cazadores, pescadores y recolectores, y los que ya iniciaban la práctica de la agricultura. Estos grupos debieron habitar el valle unos 10,000 años, grupos de paleoindios cazadores de mamut, caballo, camello y bisonte, animales que debieron abundar en este ambiente tan favorable.
Se han encontrado restos óseos de estos cuadrúpedos en las excavaciones que se hicieron al abrir canales de conducción de las aguas de las presas que se construyeron en el municipio, la presa Miguel Hidalgo y la presa Josefa Ortiz de Domínguez.
El cultivo de algodón, desde hace unos 3,000 años, se infiere por los “malacates” encontrados; pero también se cultivaba el maíz, frijol y calabaza. Mario Leyva García – uno de los personajes biografiados en esta monografía – me comentó que sus antepasados mayos producían algodón de colores por lo que las telas que tejían eran con el color firme.
Así pues, la aportación que nos han legado arqueólogos, antropólogos e historiadores, es el reconocimiento al grupo yoreme como los ocupantes ancestrales de la región y los autores de los petrograbados, a ellos pertenecen los restos arqueológicos encontrados en el valle del río Fuerte.
Se ha ido recorriendo el velo de las interrogantes que siempre nos hacíamos al admirar el Cerro sagrado de la Máscara; ahora nos falta poco para contestarnos con bases científicas sobre nuestros primeros ancestros, casi llegamos ya a la raíz de nuestra historia.
a. Grupos indígenas que habitaron la región del río Fuerte
Para tener una visión más completa de los grupos indígenas que habitaron lo que hoy es Sinaloa a la llegada de los conquistadores españoles, tomaré la información del libro de John Philip Carpenter Slaven (2008) “Etnohistoria de la tierra caliente”. Partiendo del sur del estado, diremos que fue habitado por los Totorame, Tahue, Mocorito, Cahíta del norte, Guasave, Nío y Ocoroni, Comanitos y vecinos, y en las márgenes del río Fuerte, los Ahome, Zuaque, Tehueco, Zoe y Huite. Algunos autores incluyen a los Chínipa, arriba de los Zoe ya en estado de Chihuahua, pero que hablaban en cahíta.
Los indígenas que tuvieron su asentamiento en el río Fuerte, desde el mar a la sierra, vimos que son los Ahome, donde termina su territorio, inicia el de los Zuaque, con su pueblo principal Mochicahui, tenían una población de 500 habitantes y fueron gobernados por una cacica, conocida como Luisa.
A este territorio se le ha designado por los jesuitas como el valle más fértil de la provincia de Cinaloa. Partiendo del último pueblo de los Zuaque y a cuatro leguas río arriba, estaba el asentamiento de los Tehuecos con tres pueblos y abarcando un territorio total como de siete leguas.
Siguiendo hacia arriba, partiendo de la villa de San Juan Bautista de Carapoa (hoy El Fuerte), seis leguas adelante, empezaba el territorio de los Cinaloa; los españoles mencionan que había entre 20 o 25 pueblos con entre 100 y 300 casas hechas de petates y llegando a reunir hasta 20,000 guerreros con arco y flecha. Tepulco era el pueblo principal de los Cinaloas. Más arriba de los Cinaloas habitaron los Zoes con su pueblo principal, Choiz, de unos 500 habitantes. Hacia la sierra se encontraban los Huites con unas 300 familias.
Estos grupos asentados en las márgenes del río Fuerte, tenían un intercambio de productos, tanto los más cercanos como, ocasionalmente, los más alejados. Los grupos costeros que recolectaban sal de piedra, pescaban o extraían concha nacarada, perlas, colorantes, fueron intercambiados por maíz, calabaza, frijol, algodón, que se cultivaba en las ricas tierras que fertilizaba el río en sus crecientes periódicas.
Cuando se inicia la conquista por las armas españolas y por la evangelización de los jesuitas, los grupos del río Fuerte contaban con formas de organización tanto para el cultivo de algunas especies como para la defensa de sus territorios que estaban definidos.
No existe ninguna duda que, además, poseían cierto nivel cultural que, lógicamente, guardaron en secreto ante la intromisión extranjera. Sus guías, líderes o chamanes, eran depositarios de una filosofía del universo y del hombre ante la vida. Don Mario Leyva, músico tradicional mayo, descendiente del “indio Cajeme”, me comentaba que los “iniciados” yoremes ya sabían de la llegada del español y que “cerraron” sus conocimientos para que los invasores no destruyeran su sabiduría que había alcanzado un nivel alto. Me confesó, además, que entre los cerros con la figura de caras de indios que están al este de San Blas, se reunían los iniciados de toda la región para intercambiar conocimientos y tomar acuerdos sobre la mística de los yoremes; que también acudían a otros centros del país para tener relación con los grupos a ese nivel.
Así como sucede en la actualidad, el acervo cultural es poseído por la sociedad a diferentes niveles; así sucedía entre aquellos grupos, no todos eran guerreros o agricultores o curanderos, ni tampoco sabios. Pero el conquistador tuvo una visión de acuerdo a lo que veían sus ojos ¿No veían en estas tierras sólo la forma de explotar las minas y a los hombres para enriquecerse? Los yoremes tuvieron que reaccionar de alguna manera, pero siempre sucumbieron ante el poder de las armas y de la nueva religión.
a. El Cerro La Máscara
Este sitio arqueológico se localiza a unos cuatro kilómetros de la ciudad de El Fuerte, en el margen noroeste del río Fuerte, allí donde el río desvió un poco sus aguas al chocar con un pequeño sistema llamado La Galera. El Cerro es una formación de peñascos bajos de riolita y andesita y en la parte más al norte donde alcanza su mayor altura, pareciera que fue cortada de tajo, pero los peñascos, como encajados en tierra firme, han evitado que se desplomen al vacío de manera notoria.
En 1975 llegué a esta ciudad como maestro de primaria y al enterarme de la existencia de este sitio arqueológico lo visité en varias ocasiones, solo o con algunos amigos. Antes de organizar visitas con mis alumnos busqué información y me encontré un poco en el libro de Filiberto L. Quintero, Historia integral de la región del río Fuerte, y algo más en “De Astatlán a México” de Manuel Bonilla, y lo escrito por Eustaquio Buelna; con esta elemental información de aficionado, inicié llevando mis grupos a excursiones bajo algún guión sobre los petrograbados y sus impresiones del recorrido.
Había petrograbados en rocas pequeñas y aislados de los conjuntos que llegamos a pensar que nosotros los habíamos descubierto. ¡Cuánta alegría causaba a los pupilos ver el fruto de su exploración!
Mi primera preocupación fue la de buscar las formas para evitar que siguieran siendo dañadas por visitantes que desconocen su valor. Publiqué artículos en periódicos, gestioné ante autoridades municipales que no mostraron interés por la conservación. Al integrarnos el profesor Manuel Lira Marrón y yo, a la Crónica de Sinaloa A.C., no dejamos de insistir en que debía ponérsele atención al Cerro. Parece ser que ya eran tiempos de investigar a fondo ese tesoro arqueológico.
Si bien ya Eustaquio Buelna mencionaba al Cerro de la Máscara, pero su conclusión de que estos petrograbados pertenecen a grupos Aztecas que supuestamente pasaron por estos sitios en su peregrinaje a Tenochtitlán; idea que aún prevalece por la gran difusión que se dio en libros de texto. Así lo creí, por no contar con datos más recientes. Hasta
1980 todavía el ingeniero Pablo Lizárraga Arámburu en su libro “Nombres y piedras de Cinaloa”, sigue sosteniendo la teoría del poblamiento de Sinaloa por grupos aztecas.
El arqueólogo Francisco Mendiola con su trabajo durante el periodo 1987 a 1990, hace un reconocimiento del Cerro y definió dos estilos diferentes de los petrograbados que se encontraron en la región del río Fuerte. Consideró, además, que las formas de los dibujos tienen valor artístico y valor cultural. Continúo con la idea de que los autores son los grupos Nahuas.
Otro proyecto, que incluyó a los petrograbados del Cerro, fue el de la arqueóloga Rebeca Yoma, dentro de los estudios para la construcción de la presa Huites, en octubre de 1993.
La aportación en el estudio de nuestro sitio arqueológico fue que empezó una descripción de los petrograbados y del sitio, y el dibujo de éstos, que sirvieron de base a otros estudios.
Corresponde a John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez y Julio Vicente López, quienes desarrollaron el “Proyecto de investigación arqueológico para el plan de manejo del sitio Cerro de la Máscara, El Fuerte, Sinaloa”, para obtener amplia información en base a una investigación ya más profunda e integral que comprendió tanto la limitación de la zona, recorrido sistemático, excavaciones y un minucioso registro gráfico y descriptivo de los petrograbados. De junio de 2006 a marzo de 2007, lograron los objetivos llegando a las conclusiones siguientes: Sin lugar a dudas, quienes realizaron los petrograbados en el Cerro de la Máscara, fueron los Tehuecos o Cinaloas quienes comenzaron a habilitar la región hace unos 2,000 años.
El cerro fue utilizado por varios siglos abarcando un área de aproximadamente 17 hectáreas donde distribuyeron 15 conjuntos de petrograbados usando varias técnicas y diversos estilos gráficos. Los restos de cerámica encontrados indican que el lugar fue ocupado del 200 d.C. al 1450 d.C. y que era un sitio ritual de uso regional alcanzado por su ubicación geográfica privilegiada.
Como sitio ritual sagrado, fue muy cuidado y, tal vez, sólo tenían acceso quienes poseían la preparación necesaria o los chamanes y los iniciados. Al contacto con los españoles debió cuidarse celosamente para evitar la “contaminación” de los extranjeros, conclusión a la que se llegó también, basados en que no se encontró ningún tipo de cerámica española.
La existencia de diversos fragmentos de concha marina indican que existió una interacción cultural con una extensa área.
El trabajo realizado por Carpenter y Lupita Sánchez en la región del valle de El Fuerte ha sido un gran avance para el conocimiento científico tanto de los petrograbados como de otros vestigios que han dado luz para comprender mejor como se fue conformando nuestra cultura, tanto del municipio como del estado y del país.
Las conclusiones a las que llegaron son relevantes ya que les devuelven a los cahítas la autoría de los petrograbados echando por tierra la teoría tan difundida de que fueron grupos aztecas los artífices.
Cuando llegaron a El Fuerte en 2006, El maestro Manuel Lira y el que escribe, nos pusimos a sus órdenes para llevarlos a los sitios que conocíamos, así, recorrimos junto a ellos varios lugares en camionetas, a pie abriendo brechas… pero disfrutando cada jornada y aprendiendo de sus explicaciones bien fundamentadas. Desde un principio les pedimos que nos dejaran copia de sus trabajos – otros no lo hacían -, pero ellos nos obsequiaron toda la información obtenida, y lo más valioso; su sincera amistad. La pareja de profesionistas se enamoró de El Fuerte y nos visitan con frecuencia; han seguido asesorando proyectos de investigación arqueológica en este municipio. El conocimiento que tenemos del Cerro de la Máscara, en mayor parte, se lo debemos al gran amigo John Philip Carpenter Slavens y a Guadalupe Sánchez, quienes a través de la publicación de sus informes y de libros han aportado mucho a la difusión de nuestro sitio arqueológico.
Sería una ingratitud no reconocer a un personaje clave que ha hecho posible, y con mayor facilidad, la investigación del sitio, cuyos terrenos, la mayor parte, son de su propiedad, me refiero a nuestro estimadísimo amigo don Juan Sánchez Cota y su silenciosa, humilde y amable esposa doña Socorro a quien correspondía atender a los visitantes de confianza con unas ricas tortillas hechas a mano y con panela o queso fresco. Don Juan heredó de su padre el amor a la tierra y a las “piedras grabadas”. Nos dice que siempre le encargó que las respetara y cuidara porque tenían muchos secretos de los antepasados, le enseñó muchas que ya no recuerda dónde están. Desde las primeras veces que lo visitamos mostró su cortesía, amabilidad y disposición de llevarnos a sus queridas piedras a las que él mismo puso nombres de acuerdo a los dibujos y nos externaba sus propias interpretaciones. Él es custodio natural del sitio y mucho le preocupa y le angustia el vandalismo de visitantes inconscientes que maltratan los grabados y que arrojan basura de todo tipo. Aunque ya se ha controlado un poco todavía vienen grupos, que ni siquiera llegan a su casa a registrarse, y sí dejan la huella de su falta de educación. Durante un seminario que se llevó a cabo en El Fuerte organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional de Sinaloa (DIFOCUR) hoy Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) y el Ayuntamiento de El Fuerte, se presentaron los resultados de sus investigaciones Francisco Mendiola Galván, John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez, Julio V. López, Gilberto López Castillo, Sandra Luz Gaxiola, Sara N. Velarde S. Pedro Cázares Aboytes, Araceli Santiago Ramírez y Ana Julieta Rueda Morales. El arqueólogo Mendiola, al exponer su trabajo, mostró su indignación ante el deterioro que han sufrido los petrograbados del Cerro de la Máscara sugiriendo acciones inmediatas para evitar que se sigan maltratando porque son un rico patrimonio de este municipio, pero también del estado, del país y de la humanidad. El INAH, la UAS y el H. Ayuntamiento de El Fuerte, publicaron los trabajos en una memoria bajo el título “El Patrimonio Histórico y Arqueológico del Antiguo Fuerte de Montesclaros” con la coordinación de Gilberto López Castillo, Alfonso Mercado Gómez y María de los Ángeles Heredia Zavala.
Don Juan Sánchez ha recibido el reconocimiento de los investigadores, de guías, de organismos culturales, y ha sido expositor en las “Charlas de historia de mi pueblo” que organiza el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía El Fuerte. Tiene el respeto y reconocimiento del pueblo fuertense.
No quiero dejar de lado la última investigación que se ha hecho del Cerro de la Máscara. El antropólogo y doctor en sociología Eduardo Andrés Sandoval Forero y Ernesto Guerra García, físico y maestro en economía industrial, facilitador y coordinador general de investigación de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), atraídos por el sitio de mayor número de petrograbados en Sinaloa, deciden investigar desde un ángulo diferente: los fractales. Con el apoyo incondicional de don Juan y del cronista Manuel Lira Marrón, realizan su labor en 2009 y en mayo de ese año, editaron sus resultados en el libro “Los fractales del Cerro de la Máscara”.
Los grabados de este sitio mágico aún tienen muchos secretos que, gracias al tesón, y a la necesidad de conocer a fondo su verdadero significativo, se guiará ofreciéndonos material para su interpretación de todos los posibles ángulos que la imaginación creadora nos inspire.
V. FUNDACIÓN DE EL FUERTE
San Juan Bautista de Carapoa fue el primer asentamiento fundado por los españoles en Sinaloa como consecuencia de las exploraciones en búsqueda de los minerales que tanto ambicionaban los peninsulares. Lo daban todo y estaban dispuestos a los sacrificios más extremos por tal de ser propietarios de una rica mina y un buen número de “indios” para explotarlos y adquirir riquezas y títulos nobiliarios. Era la época de expansión de territorios de aquellas naciones con más adelantos tecnológicos en la industria y en la navegación. El principal objetivo de España era ese, extender sus dominios para obtener mayores riquezas y los medios no importaban tanto ya sea por las armas o por la religión, algunas veces se oponía uno al otro, pero siempre la espada por delante, seleccionaban los sitios mineros para fundar poblaciones y, en segundo término, lugares de tierras fértiles con abundante agua, o sitios que fueran estratégicos para continuar la conquista; este fue el caso de la fundación de El Fuerte.
Francisco de Ibarra funda San Juan Bautista de Carapoa.
Fragmento del mural de Omar Delval que se encuentra en el Hotel Río Vista
Una vez puestas en explotación las minas de Zacatecas siendo uno de los propietarios Diego de Ibarra, alienta y apoya con recursos y hombres a su sobrino Francisco para que explore nuevas regiones. ¡Y se lanza a la aventura! Con cien soldados y algunos esclavos cruzando la Sierra de Topia llega hasta San Miguel de Culiacán. De allí parte hacia el norte, en Mocorito se le unen 200 guerreros, cruzan el río Sinaloa y Ocoroni, pasan por Tehueco y llegan a orillas del río Zuaque donde funda, el 24 de junio de 1564, la Villa de San Juan Bautista de Carapoa (la actual Ciudad de El Fuerte).
Ante el temor fundado de ser atacados por los “sinaloas”, Ibarra construye un “fuerte” de adobe y madera para la defensa del sitio. Al enterarse de que la región de Chametla queda casi abandonada por la muerte de su gobernador y teniendo conocimiento de los ricos minerales, sale de Carapoa para esa región fundando la Villa de San Sebastián (Concordia, 1565) y se establece en Pánuco, casi al año regresa a El Fuerte y continúa su plan de conquista hasta el territorio que hoy es Estados Unidos sin encontrar las anheladas minas y sí el peligro constante y el hambre continua. De nuevo en El Fuerte por un tiempo, decide, ya enfermo, irse a radicar a los ricos minerales de Pánuco para pasar sus últimos días falleciendo de tuberculosis un 17 de agosto de 1575.
Hechos durante los siglos XVII Y XVIII
Desilusionado Francisco de Ibarra al no haber encontrado ricos minerales en su territorio de conquista donde fue fundando pueblos y dejando autoridades para agregar más propiedades a la corona del rey de España.
¿No es acaso la herencia atávica del instinto animal ese de señalar y dejar marcas en un espacio del que se quiere hacer dueño y amo? Así Ibarra va dejando su marca, pero en ese espacio no encuentra a lo que vino, y después de fundar Don Juan Bautista de Carapoa. ¡el mero día de San Juan! (24 de junio), nombra autoridades, descansa y sigue tras la búsqueda de sus sueños que, tal vez, encuentra en los minerales de la provincia y Chametla que anexó a su reino de Nueva Vizcaya. Y allí se quedó y le entregó su cuerpo a la madre tierra.
La insistencia en ubicar un lugar con españoles era con el fin de afianzar una frontera fija y de aquí continuar extendiendo el reino hacia el norte. La villa fundada por Ibarra solo duró cinco años y ante el hostigamiento de los indígenas, se optó por abandonar el lugar. Le corresponde al capitán Pedro de Montoya volver a fundar otro asentamiento muy cercano al interior donde hoy es la comunidad de El Altillo ubicada a orillas del río Fuerte. Montoya, según versión de algunos historiadores levanta una fortaleza con el fin de asegurarse de los ataques, pero en un enfrentamiento con los zuaques, pierde la vida en 1584. Tan sólo un año había durado el segundo intento. Los conquistadores no se rendirían, por ello, desatan una campaña feroz contra zuaques y tehuecos, pero es hasta 1610 cuando Diego Martínez de Hurdaide es autorizado por el virrey don Antonio de Mendoza y Luna, Marquéz de Montesclaros, para construir un “fuerte”.
Hurdaide, para lograr tan ambiciosa obra, él mismo empezó a amasar lodo y hacer adobes, ejemplo que luego siguieron sus soldados. La fortaleza, cubría la parte alta de la loma donde actualmente se encuentra el Museo – Fuerte – Mirador que, con la intención de rememorar aquella construcción, se levantó en ese mismo lugar inaugurándose el 9 de diciembre de 2001.
Construcción de El Fuerte por Hurdaide en 1610, Fragmento del mural de Romero Meneses que se encuentra en el Hotel Posada de Hidalgo.
El Fuerte de Hurdaide debió ser imponente – 40 mt. por lado y de gran altura, con sus cuatro torreones y lienzos con insignias que infundían gran temor entre los indígenas. Este tercer intento sí les dio los resultados esperados. La fortaleza sólo fue un medio que los ayudó a contar con un lugar que les ofreciera mucha seguridad, pero la acción principal provenía del carácter recio e indomable del joven y astuto capitán que supo usar todas la formas para pacificar la región, el método selectivo sobre los líderes de los grupos le rindió frutos, aunado a la acción de los jesuitas que fueron apoyados totalmente para formar los pueblos de misión y para concentrar a los indios dispersos. La seguridad de la villa de El Fuerte de Montesclaros y la paz lograda, atrajo a más españoles que fueron acrecentando este asentamiento. El plan de los conquistadores estaba dando resultado: ya se tenía fijo un presidio de frontera que sería el punto clave, tanto para afianzar la conquista como para emprender nuevas aventuras.
Pacificar la provincia de Sinaloa para tener los pueblos evangelizados y así poder disponer de mano de obra barata para la minería o agricultura de los conquistadores, no fue tarea fácil, si bien contaban con armas de fuego y caballos que imponían gran temor, los zuaques y sobre todo los tehuecos, contaban con líderes que rechazaban la intromisión presintiendo el despojo de sus territorios y de sus creencias.
Sin más fueron que los otorgados por el virrey y por el gobernador de Nueva Vizcaya, los españoles reciben como premio a su aventura de conquista, encomiendas, que son verdaderos latifundios sin considerar el derecho natural de los indígenas. Así empieza el despojo a los asentamientos por todo el valle del Zuaque, fijándose, en primer lugar, en aquellos terrenos con mayor calidad para la agricultura y ganadería, pero también donde podían explotar a minería como un Sivirijoa.
Los jesuitas, al fundar los pueblos de misión, dieron el primer paso para cambiar el derecho de propiedad, organizaron a los indígenas para la producción y el reparto entre la comunidad y, a la vez, que dedicaron días de trabajo para las necesidades de la iglesia. La población antes dispersa, fue concentrándose en las misiones y mezclándose con españoles. La Villa de El Fuerte de Montesclaros representó el sitio de los poderes económicos, políticos y militares con población numerosa de españoles y pocos indígenas.
Los principales pueblos de misión del río Fuerte fueron: Toro, Baca, Tehueco y Mochicahui; y los pueblos de visita: De Baca, Huites, de Toro, Soes y Baymena: de Tehueco, Sivirijoa y Charay; de Mochicahui, Ahome y San Miguel Zuaque.
En aparente calma los pueblos de misión y de visita trabajan guiados por los jesuitas en los cultivos que les proporcionan alimento a la comunidad, pero sin dejar la enseñanza del cristianismo. La fuerza militar del presidio, primero de San Felipe y Santiago de Sinaloa y después la de San Juan Bautista de Carapoa (1564) o El Fuerte de Montesclaros (1610), siempre estuvo pendiente de cualquier muestra de rebeldía. A Hurdaide, el constructor del “fuerte” se le debe la pacificación de la región haciendo uso de métodos tan inhumanos como el de descuartizar los cuerpos de los líderes indígenas, entre otras formas que admirarían los mismos chinos.
Los jesuitas se habían ganado simpatías y voluntades entre muchos indígenas quienes al ver el respeto que les tenía Hurdaide, más aceptaban cumplir las normas religiosas y de las “autoridades yoris”.
En todo el virreinato se desató una época de quejas de los gobernadores, capitanes, alcaldes, y quienes tenían propiedades en tierras o minas, contra los misioneros que de alguna manera protegían al indígena de abusos e injusticias continuas; por eso afectaron intereses. El fin del conflicto terminó con la expulsión de los jesuitas por Real Decreto el 27 de febrero de 1767, Compañía fundada en 1540. La decisión trajo consecuencias graves y vino a trastocar la organización de los pueblos de misión y de visita que habían logrado cierta estabilidad económica.
Las reformas borbónicas que buscaban formas para recabar tributos y asentar la propiedad de la tierra, aunadas a la ausencia de los misioneros, rompió la tranquilidad que prevalecía en los pueblos. La denuncia de tierras por parte de los no indígenas fue cobrando fuerza y ya para fines del siglo XVIII casi eran propietarios de todos los terrenos desde Ahome hasta Choix, exceptuando muy pocos ranchos en manos de indígenas.
Se había entablado una lucha “legal” en la que, por regla, perdía el indígena al no tener documentos que avalaran sus propiedades, habían quedado totalmente indefensos a la partida de los jesuitas.
Al desintegrarse los pueblos de misión, empezaron a atenderse las comunidades con clérigos y bachilleres formando curatos que atendían varios templos: el de El Fuerte, Francisco Xavier Velarde, atendía también Tehueco en 1796. No recibían pago y ya no tenían facultades para intervenir en el cultivo para la alimentación comunal, ni acudir en defensa del indígena cuando eran despojados de sus tierras en juicios tan injustos. Ahora los clérigos sólo se dedicaban a la evangelización con sus propios recursos.
La situación era semejante en toda la provincia de Sinaloa, los yaquis, mayos, ahomes, zuaques, tehuecos y sinaloas, sufrían los mismos atropellos del invasor y usurpador de sus territorios; su sufrir llegaba a ciertos límites y surgían líderes y guías que los incitaban a rebelarse contra esos actos que los deshonraban, sobre todo a los yaquis y a los tehuecos que tenían fama de ser valientes guerreros.
En 1740 se organiza la “sublevación yaqui”, llamada así porque es en el río Yaqui donde tiene su epicentro, pero también los Mayos y los “Fuerteños”. Desde hacía varios años, los indios habían tratado de negociar con las autoridades españolas, al no tener respuestas, entre mayo y septiembre se lanzan al saqueo de ranchos y haciendas, muchos españoles se refugian en Álamos, El Fuerte y San Felipe y Santiago de Sinaloa. En Sivirijoa trabajaban en la mina grupos indígenas, entre ellos, había yaquis, por eso se unieron a la rebelión.
El 28 de mayo también se levantan los de Mochicahui. Se planeó la toma de El Fuerte, pero antes se sostuvo una batalla fuerte en Tesila participando unos seis mil indios. El 28 de junio a las seis de la mañana, asaltan a El Fuerte defendido por don Miguel de la Vega haciendo una férrea defensa y logrando la huida de los atacantes. De esta manera, la población de El Fuerte y de las demás poblaciones se sintieron de nuevo protegidos y más seguros.
Las acciones del reparto de tierras a los pueblos y parcelas a los indios, continúan, y la semilla de la inconformidad entre los indígenas siguió germinando en silencio hasta volver a brotar en la región baja del río Fuerte teniendo como centro el pueblo de Charay, aliándose con Ahome, San Miguel, Mochicahui y Sivirijoa en 1769. La rebelión se extendió pero el poder de las armas de fuego del español nuevamente logró derribar la insurrección reprimiendo cruelmente a los cabecillas o a los que tomaban presos.
Habrían de pasar unas décadas más para que la comunidad de Charay participara y fuera testigo de otro movimiento indígena durante la guerra de Independencia Nacional.
VI. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA
Ya anotamos en el capítulo anterior que hubo dos insurrecciones durante el siglo XVIII encabezados por los grupos indígenas teniendo como centro, una, en el río Yaqui (1740) y la segunda en Charay (1769). Estos levantamientos, aunque fueron apegados y reprimidos brutalmente sirvieron para dejar la semilla de la inconformidad. Las provincias que conformaban Sinaloa, habitada en gran parte por grupos indígenas, mantenían cierta relación de intercambio cultural y de productos, además los unía el lenguaje y los problemas ante los españoles.
¿Cómo llegó a la región del río Fuerte el movimiento independentista del cura Miguel Hidalgo? José María González de Hermosillo, oriundo de Teocaltiche, Jalisco, se unió al Padre Hidalgo estando éste en Guadalajara; es comisionado para insurreccionar las provincias del norte y occidente que comprendían a Tepic, Ostimurí ¿hoy Sinaloa? y la provincia de Sonora con el nombramiento de general, pero bajo las órdenes del general brigadier el padre fray Francisco Parra ¿27 de noviembre de 1810? Se reunió Hermosillo con el Padre Parra y con Hidalgo en Magdalena, Jalisco, el 7 de diciembre; quien juntó un ejército de casi 2,000 hombres. Partieron Hermosillo y Parra rumbo a Tepic engrosando las filas con numerosos voluntarios, llegaron a Acaponeta el 15 de diciembre y el 18 atacaron el Real del Rosario defendido por el coronel realista don Pedro Sebastián de Villaescusa. La estrategia de González Hermosillo triunfó y derrotaron al coronel quien entregó a los vencedores la artillería y todo material de guerra. El coronel fue perdonado bajo promesa de no volver a tomar las armas contra los insurgentes. Promesa incumplida que le costó a nuestro héroe perder una batalla clave en Sinaloa. Para el 27 de diciembre los insurgentes habían tomado, Mazatlán y San Sebastián siguiendo hacia San Ignacio Piaxtla.
El ejército contaba con 4,125 infantes, 476 caballos, 900 fusiles, escopetas, carabinas y pistolas. El Intendente don Alejo García Conde venía desde Arispe con 400 indios ópatas para apoyar a Villaescusa en San Ignacio Piaxtla. Del 31 de diciembre al 8 de febrero se ponen en juego las estrategias de ataque por ambos bandos, la llegada de García Conde la noche del 4 de febrero de 1911, cuando entró al poblado sin que los insurgentes se dieran cuenta, permitió a los realistas organizarse con mayor seguridad bajo la experiencia del Intendente.
El día 8 se entabla la batalla definitiva siendo totalmente derrotados los insurgentes donde murieron más de 300 en menos de diez minutos. Para el mes de agosto Hermosillo se reincorpora a la lucha de Jalisco.
El 8 de marzo de 1811, el cura de Badiraguato Miguel María Espinoza de los Monteros, le informó al excelentísimo don Francisco de Jesús Rousset y Rosas que los indígenas de Cariatapa, Guatenipa y Morirato se declaraban a favor de la Independencia y que tenían planeado levantarse en armas bajo las órdenes de Antonio o Apolonio García, hijo de un jefe de la tribu ópata en Sonora. Recordemos que los indígenas desde el yaqui hasta el río Mocorito, mantenían contacto porque los unían varias causas. El cura Espinoza de los Monteros trató de persuadir a los rebeldes para que no hicieran ningún movimiento y hasta trató de tomar preso al jefe ópata. El 26 de marzo se levantaron en rebeldía en el pueblo de Morirato tomando rumbo a la serranía donde se les fueron uniendo otros indios; llegaron a Badiraguato y continuaron hacia el partido de Sinaloa pasando por Bacubirito. Los realistas, al darse cuenta de esas acciones, ordenaron al capitán Juan José Padilla para que defendiera Badiraguato, pero al enterarse que los alzados irían rumbo al norte, se dirigió por la costa hasta situarse en Charay donde los esperaría Apolonio García, con más de 300 hombres.
Llegaron a Charay en la mañana del jueves 12 de abril del año 1811 donde Padilla los esperaba con todas las ventajas en armas, organización y la sorpresa.
A las ocho de la mañana inició aquel combate donde el capitán Padilla se ensaña y destroza al grupo insurgente causando cuarenta y siete muertos y más de cincuenta prisioneros; los que lograron sobrevivir malheridos, se dispersaron rumbo a la sierra. El realista contaba con un ejército formado en su mayoría por indios ópatas; o sea que aquella batalla se llevó a cabo entre mismos hermanos de raza, dirigidos unos por intereses ajenos a los ópatas y los otros, por uno de los de su misma raza que luchaba por los intereses de todos los indios.
Nuevamente el pueblo de Charay, El Fuerte, era el centro de un acontecimiento tan significativo; había sido el centro de operaciones en la rebelión de 1769 y ahora participaba al lado de los insurgentes de Apolonio García sufriendo la derrota que representó el fin de los movimientos más relevantes de los seguidores de Hidalgo en Sinaloa.
La llama no se extinguió, siguió viva por varios años en los lugares más recónditos de la sierra hasta que se juró la Independencia.
VII. EL FUERTE EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Una vez proclamada la Independencia Nacional, se pasa a otra etapa en el país buscando la forma de gobierno que deberíamos adoptar y se desata una lucha de liberales contra conservadores, triunfando los liberales que hacen llegar al poder a Benito Juárez. El presidente decreta las Leyes de Reforma sentando las bases jurídicas para la pacificación e inicio de medidas para resolver tantos problemas nacionales. La Ley de desamortización de tierras causó graves problemas a los indígenas ya que tenían de plazo seis meses para comprobar la propiedad de sus tierras, cosa que no pudieron hacer, entonces los ricos se aprovecharon para denunciar esos terrenos y apropiarse de ellos ilegalmente. Por esta causa, muchas comunidades indígenas mayas se levantaron en armas en 1859. Blas Ibarra y Zacarías Ochoa denuncia tierras en todo el Distrito de El Fuerte, San Miguel Zapotitlán, Mochicahui, Ahome, Bachomobampo y Bateve. Esto provocó que numerosos grupos indígenas solicitaran la intervención de las autoridades, quienes finalmente en 1870, reportaron un total de 22,000 hectáreas a los grupos solicitantes de varias comunidades.
Esto sucedía en el Distrito mientras el país se debatía en una guerra provocada por la intervención francesa que fue sugerida y amparada por un grupo de mexicanos conservadores con la opinión de que México no tenía la capacidad para gobernarse solo, por lo que una comisión fue ante Maximiliano de Habsburgo ofreciéndole la corona de México que fue aceptada el 10 de abril de 1864.
Juárez, con la investidura de Presidente de la República, no aceptó las ofertas del emperador impuesto y se inició así una guerra sin cuartel. Aquí es donde veremos la participación de nuestro héroe Plácido Vega y Dasa nacido en El Fuerte. Se unió decididamente a Juárez luchando contra los franceses en Sinaloa a los que logró derrotar; pero también colaboró enviando sinaloenses a México para que se pusieran a las órdenes del ejército juarista para luchar con valentía a donde fueron comisionados. Plácido es el hombre que representa mejor la época de la intervención francesa en Sinaloa (ver su biografía en esta monografía).
Continuando con la situación de los pueblos del río Fuerte y que fuera la causa del nuevo brote revolucionario, diremos que: El problema de la posesión de las tierras continuó todo el siglo XIX. Durante el porfiriato los latifundistas afianzaron sus propiedades y además, se incrustaron en el gobierno en los puestos claves desde donde podían defender sus intereses cometiendo toda clase de atropellos e injusticias sin que hubiese castigo para ellos; toda acusación contra los representantes de la ley no prosperaban, mucho menos si venía de cualquier pobre trabajador.
Nuevamente la inconformidad de los explotados trabajadores del campo y de las industrias, ya no sólo los indígenas sino toda la población pobre, provocaría otro gran movimiento social en toda la República. El gobierno porfirista llegaba a su fin, la situación era ya insoportable y se necesitaban reformas urgentes que don Porfirio no estaba dispuesto a hacer. Conocidos son los hechos sobre el fin de Porfirio Díaz como gobernante del país: las denuncias constantes de tanta injusticia, la formación de grupos anti-reeleccionistas, del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, la lucha por la democracia bajo un plan nacional de Francisco Ignacio Madero González que, confiando aún en que se llevarían a cabo elecciones limpias apegadas al derecho, participa como candidato a la presidencia en 1910, pero en plena campaña es aprehendido y encarcelado en San Luis Potosí. Díaz se declara vencedor. Madero se escapa y se refugia en San Antonio, Texas, desde donde lanza su Plan de San Luis, convocando a que el “domingo 20 de noviembre para que, a las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas”.
Con motivo de su candidatura, Madero vino a Sinaloa organizando clubes anti-reeleccionistas en Mazatlán, Culiacán, Mocorito, Angostura, Guasave y El Fuerte. En nuestra ciudad la representaron el profesor José Rentería, Emiliano C. García y José María Verdugo.
La revolución contra el poder de la dictadura porfirista se iniciaba en todo el país. En Sinaloa, el profesor Gabriel Leyva Solano, en junio de 1910, junto con Narciso y Maximiliano Gómez, tomaron las armas, pero luego será traicionado y capturado cerca de Cabrera de Inzunza el 13 de junio y le aplicarán la ley fuga. Así cae la primera víctima de la revolución en territorio Sinaloense, Gabriel Leyva se convierte en el protomártir de la Revolución Mexicana en Sinaloa. Las injusticias se van acumulando y el rencor se anida en el espíritu del pueblo que sólo espera la señal del momento adecuado, el grito que dispare la presión contenida, la chispa que incendie el coraje contra los amos que se adueñaban de todo. El momento llega y un hecho, que puede parecer insignificante, desencadena otros que se van enlazando hasta cubrir territorios insospechados. Se ignora cuál es ese momento, de donde saldrá ese grito que retumbará y penetrará en miles de conciencias; en qué lugar brotará esa chispa prima que encenderá los corazones inconformes con la situación de desigualdades. Cuando son pequeñas chispas o suaves gritos, son apagados de inmediato, pero la energía se acumula y llega al límite. Tal vez eso fue lo que ocurrió en ese primer acontecimiento en El Fuerte que desencadenó de inmediato, y en forma decidida, la participación de numerosos fuertenses.
Narro enseguida ese primer momento, ese hecho de armas que debe recordarse como punto de partida:
Por medio de una carta, Madero invitó a José María Ochoa para que luchara contra el porfirismo en el Distrito de El Fuerte. El 10 de abril de 1911, con sólo 20 hombres, salió de El Llano de los López rumbo a El Fuerte, cruzó el río y se quedó en Barotén para salir en la madrugada a las 5 de la mañana con otros hombres más, que se le unieron. Entró a la ciudad por sorpresa demandando al prefecto Francisco Guerrero y Valdez y al capitán González que evacuaran la plaza, acto que hicieron enseguida. De inmediato se unieron a Ochoa el alcalde Alberto Lugo, los presos y la guardia de la cárcel junto con otros vecinos, aquí inició su carrera de revolucionario, con apenas 18 años de edad, Pablo Eugenio Macías Valenzuela.
El capitán González y sus rurales salieron rumbo a Choix, pero en Baca lo abandonaron para unirse a los revolucionarios.
Otro grupo de rurales mandado por el Coronel Cuellar, en Choix, también defeccionan y pasaron a engrosar el grupo de Ochoa que sumaban ya 600 hombres teniendo como cuartel el palacio municipal de El Fuerte. Ochoa nombró al profesor José Rentería Prefecto del Distrito. La toma de El Fuerte por Ochoa no causó molestias en la población al no haber ninguna resistencia. Los ricos del pueblo acordaron cooperar con la causa y nombraron a José María Lamarque y a Ricardo Torres para que colectaran fondos semanalmente para el sostenimiento de la tropa. Después de unas semanas inactivo, Ochoa partió para Navojoa para dar apoyo a Benjamín G. Hill, de San Blas Rodolfo Ibarra y Vega y Norberto Cerecer con una guerrilla y una columna mayo, de Comayeca uniéndose a Ibarra y Cerecer. Después de tres días de batalla, Ochoa dio el golpe final y tomó la plaza el 18 de mayo de 1911. La valentía de los mayos había sido definitiva para la victoria.
En julio de 1911 se convoca a elecciones para gobernador del estado registrándose dos candidaturas: José Rentería y José A. Meza. Curiosamente, los dos vecinos de El Fuerte. La comisión escrutadora emite el fallo el 21 de septiembre declarando ganador al profesor José Rentería con 23,377 votos, obteniendo el licenciado José A. Meza 3,929 y otros, 170.
El resultado fue contundente, había votado el 81.4% de los votantes reales, una elección concurrida y sobre todo, tranquila a pesar de los tiempos.
Rentería tomó posesión como el Primer Gobernador Constitucional por elección de la Revolución Mexicana en Sinaloa, el 21 de septiembre de 1911 había salido de El Fuerte para no regresar ya más, pero dejó profunda huella en sus distintos trabajos que desempeñó tanto como autoridad como maestro fundador de una escuela que hizo época en el Distrito, en Sinaloa y en otros estados.
Ejerció el poder como gobernador por sólo ocho meses ya que las intrigas políticas y la animadversión de Madero lo desaforaron en mayo de 1912.
El 22 de febrero de 1913 son asesinados Madero y Pino Suárez en la decena trágica, golpe de estado dirigido por Félix Díaz, Bernardo Reyes, Victoriano Huerta y otros. Huerta asume la presidencia, ahora la guerra será contra el huertismo y se levantarán en otros lugares orozquistas y zapatistas. Los gobernantes de Coahuila y Sonora, Carranza e Ignacio Pesqueira desconocen al usurpador y empiezan la lucha integrados en un grupo conocido como constitucionalistas.
Aunque el gobierno de Sinaloa se declaró a favor de Huerta, aquellos sinaloenses maderistas se levantaron en armas el 17 de marzo de 1913 contra el ejército federal: Francisco Ramos Obeso, Macario Gaxiola, José María Ochoa, José María Cabanillas, Ramón Obeso, Claro Molina, Alejandro González, los hermanos Gámez y Rafael Buelna, son los que encabezan el movimiento abarcando casi todo el estado.
Álvaro Obregón comisiona a Ramón F. Iturbe para la lucha en Sinaloa quien instala su cuartel general del Ejército Constitucionalista en San Blas, Sinaloa el 17 de junio de 1913.
Carranza se interesó por Sinaloa y Sonora donde los constitucionalistas habían logrado dominar casi en su totalidad. Decidió venir a Sinaloa partiendo de Durango, luego a Parral y de allí, con una escolta de 120 hombres cruzó la Sierra Madre Occidental por Santiago Papasquiaro y Guadalupe y Calvo hasta llegar a San José de Gracia. Salió hacia El Fuerte, pero antes pasó la noche en Chinobampo el 12 de septiembre. Allí, en ese rancho ganadero, llegó un pequeño grupo de fuertenses a ponerse a las ordenes del primer jefe constitucionalista, éstos eran Emiliano C. García (había formado parte del club antirreeleccionista), Aureliano Ibarra, Guillermo Prieto y Tranquilino Gómez; contaban apenas con unos viejos rifles 30-30, pero con una férrea voluntad de lucha. Carranza ya tenía información sobre Emiliano, por eso le extendió el grado de teniente coronel; él y su grupo acompañaron a los constitucionalistas hasta El Fuerte.
Al día siguiente, acompañado de su escolta, de su Estado mayor a las órdenes del coronel Jacinto B. Treviño, de Felipe Riveros, Gobernador de Sinaloa y su Secretario Alfredo Braceda que habían ido a recibirlo hasta Chinobampo y del grupo de Emiliano C. García, partieron hacia El Fuerte.
A las cinco de la tarde arribaron a El Fuerte, cerca del Hotel Diligencias, desmontaron y caminaron hacia Palacio Municipal recibidos por el prefecto Vega. En la sala de cabildos dirigió unas palabras para luego escuchar al señor Octavio Compero arengando al pueblo que estaba en la calle ansioso de conocer a los personajes y de saber por qué estaban aquí. Se alojó Carranza y los jefes principales en casa de la viuda de Rafael J. Almada (hoy Hotel Posada del Hidalgo), allí despachó varios asuntos el 14 y 15 de septiembre. Ofrecieron un baile el 15 por la noche para los distinguidos visitantes que fue muy concurrido.
En San Blas se esperaba un ataque por los federales por lo que Obregón se movilizó con 600 hombres al mando de Benjamil G. Hill por ferrocarril desde Cruz de Piedra hasta San Blas donde llegaron el día 13. El día 14, salió Obregón junto con Adolfo de la Huerta, Francisco R. Serrano, Jesús Garza y Hill, en tren hacia estación Hoyanco para saludar a Carranza. Allí se conocieron, simpatizaron y mostraron respeto mutuo. Se estaba sellando un compromiso que sería clave para el triunfo del constitucionalismo.
El 15, ya muy noche, parten para San Blas llegando por ferrocarril, en la madrugada. El 16 asiste a un baile en la casa del Ing. Eugenio H. Tays. Durante su estancia en San Blas, Obregón nombra al Gral. Iturbe jefe de las operaciones militares en el estado de Sinaloa. Obregón y Huerta parten hacia Hermosillo, allí, Carranza nombra a Obregón como Jefe de Cuerpo del Ejercito del Noroeste, designa, a la vez, su gabinete y colaboradores cercanos dándole forma y organización al Gobierno Constitucionalista. Retorna a Sinaloa llegando a Los Mochis el 18 de enero de 1914; en San Blas de donde sale el lunes 19 hacia el sur.
En abril de 1914 sostiene Obregón una batalla en Topolobampo con su barco “Tampico” contra el “Guerrero” y el “Morelos” del huertismo. En esta acción debemos resaltar el apoyo que dio el biplano “Sonora”, marca Curtis, tripulado por el capitán Gustavo A. Salinas y su ayudante Teodoro Madariaga que, desde una altura de más de 3 mil pies dejaban caer las bombas sobre los barcos huertistas. Este hecho fue el primer bombardeo en la historia militar, en materia de aviación y en acciones de guerra, dentro y fuera de nuestro continente, el día 14 de abril de 1914.
El 14 de julio Victoriano Huerta deja el poder y el 15 de agosto entra a México el ejército constitucionalista llevando a la cabeza a Obregón y González. Villa se regresa al norte y Zapata a su región. Carranza se hace cargo del poder ejecutivo, pero pronto tiene diferencias con Villa y Zapata. Por estas causas, se empieza otra etapa de la Revolución enfrentándose villistas contra carrancistas. Villa convoca a la convención de Aguascalientes para tratar de resolver sobre el próximo presidente de la República. Al no ponerse de acuerdo nombran al general Eulalio Gutiérrez como presidente de México. Carranza, disgustado, se retira con sus poderes a Veracruz apoyado por Álvaro Obregón, Villa se alía con Gutiérrez. Habían surgido dos presidentes.
Los dos grupos se enfrentan en otra guerra que termina con el triunfo de los constitucionalistas. En Sinaloa, esta guerra dio inicio en San Blas al sublevarse el tercer Batallón a favor de Villa. Ángel Flores los persiguió pero los rebeldes huyeron a Sonora. Carranza nombra gobernador de Sinaloa a Ángel Flores en 1916 y convoca a un Congreso Constituyente en Querétaro para elaborar nuestra Carta Magna; después de acalorados y extensos debates, sobre todo en los asuntos del municipio libre, de los derechos de los trabajadores, de la propiedad de tierras, se promulga el 25 de agosto por el general Ramón F. Iturbe en su carácter de gobernador del estado.
Durante los últimos años de esta etapa de la Revolución, la región de El Fuerte, fue testigo y protagonista de varios hechos de guerra, recordaré otras por ser tan importantes: Felipe el “Indio” Bachomo, originario de La Palma, de padres de origen mayo, después de participar en algunos hechos de guerra con varios grupos decide formar su propio ejército principalmente de mayos y yaquis y unos cuantos “yoris” (blancos) estableciendo su cuartel en Jahuara. No quería aliarse a ningún grupo, lucharían por sus propias causas; corrían por sus venas tantas luchas pendientes de sus antepasados y en ellos, ahora, se acumulaban el coraje y la esperanza. Aprovecha el movimiento armado del estado para descargar todo ese coraje contra los ricos que tiempo atrás se apoderaron de sus tierras, asaltó haciendas y rancherías robando ¿o expropiando? ganado, armas y provisiones. Contando con una tropa numerosa, unos 500 hombres, se unen al villismo convencido por el general Orestes Pereira por lo que se convierte en enemigo declarado contra Carranza. Bachomo tenía dominada la región desde San Blas hasta Los Mochis y Ahome y representó un verdadero dolor de cabeza para los comerciantes y terratenientes.
Reconociendo su error de unirse al villismo, parte hacia Sonora y se entrega en Movas en febrero de 1915 al Coronel Guadalupe Cruz que le promete apoyo para que le concedan el indulto ¡Palabra incumplida! Bachomo es fusilado en Los Mochis el 24 de octubre de 1916.
El segundo hecho, se refiere a una batalla sostenida en la comunidad de Tehueco (centro ceremonial tradicional de los mayos) el 7 de julio de 1915.
El carrancismo estaba dominando por toda la costa de Sonora y Sinaloa. Los maytorenistas o villistas penetran a Sinaloa al mando de Juan Antonio García, Iturbe, al enterarse, sale de San Blas para El Fuerte con 300 hombres y manda otra columna de 200 al mando del coronel Marcelino M. Carreño por el rumbo de Choix. El 4 de junio se entabla combate en el Llano de los Soto contra maytorenistas al mando de García y Barrios a quienes hace huir, luego ocupa El Fuerte. Iturbe ordena perseguir a García que se dirigía a San Blas, comisiona al teniente coronel Pedro J. Almada con escolta y al teniente coronel Eduardo Fernández con una fracción de caballería. El 7 de junio alcanza a García en Tehueco y se desata una cruel batalla que duró todo el día.
Fernández, al ver que una ametralladora enemiga detiene sus ráfagas, se lanza soguilla en mano intentando lograr el arma mortífera, pero el destino le jugó una mala partida, al estar como a cinco metros de su objetivo, el arma se destraba y lanza una ráfaga que instantáneamente le quita la vida al intrépido teniente. Al final de la jornada ambos bandos se retiran sin saber a quien perteneció el triunfo. El campo de batalla queda sembrado de muertos y heridos; los cadáveres son arrojados en norias en Santa Lucía. Los carabineros de Santiago de los Caballeros comandados por Eduardo Fernández se destacaron por su arrojo y valentía. En el lugar donde cayó el teniente coronel Fernández se levantó una pequeña lápida como símbolo de aquella sangrienta batalla contra el villismo.
Este año de 2010 se integró una Comisión en Tehueco encabezada por el cronista de ese lugar Miguel Alonso Quintero Armenta, con el fin de levantar un hemiciclo digno a los caídos aquel 7 de junio de 1915.
El tercer acontecimiento que se narra es sobre el ataque villista a El Fuerte.El general Manuel M. Diéguez comisionó al general Enrique Estrada, que dirigía La Primera División de Caballería del Noroeste, para la campaña del Territorio de Tepic, Sinaloa y Sonora. Estando la división en el centro de Sinaloa, reciben la noticia que una columna enemiga que partió de Chihuahua para atacar por el norte de Sinaloa. Se le ordenó al general Estrada que se posicione en El Fuerte. El general Jesús Madrigal con su brigada, el 4º Batallón de Sinaloa y otras tropas de Sinaloa de la brigada del general Mateo Muñoz, se prepararon para la defensa de la ciudad. Bachomo se uniría a las fuerzas villistas que formaría una tropa de 2 mil hombres comandada por los generales Juan M. Banderas, Orestes Pereira, Pablo Ciáñez Jiménez, Ángel Barrios y Fernández y el indio Felipe Bachomo; también se les unirían los restos de las fuerzas de Orales, Felipe Riveros y Macario Gaxiola. Situaron su cuartel en Ocolome. Su objetivo era la toma de El Fuerte.
El general Madrigal ya estaba preparado para la defensa. El 5 de noviembre de 1915, villistas lanzan su primer ataque a la plaza durante tres horas siendo rechazados perdiendo muchos hombres.
Los defensores estaban ubicados a lo largo del lomerío desde la huerta de Orrantia hasta los panteones viejo y nuevo; al mayor Alfredo Delgado le correspondió situarse en la Huerta Orrantia ubicada al noroeste, lugar más próximo a Ocolome, él sería la punta de lanza. En el panteón nuevo estaría el mayo Antonio R. Castro y Othón Vega. Al retirarse los villistas sufriendo la primera derrota, no se alejaron del sitio, se reorganizaron y volvieron al ataque haciendo cuatro intentos, pero de nuevo fueron rechazados. El general Enrique Estrada recibió el parte en San Blas sobre los acontecimientos del día 5 y salió de inmediato para El Fuerte, el día 6 junto con el general Aurelio Sepúlveda para reforzar la plaza. Ese día, por la noche, los aguerridos villistas realizan otros 3 intentos siendo siempre rechazados. Durante el día 7 sólo intentaron un débil ataque, al parecer; se les agotaba el parque, mientras, el general Estrada se preparaba para dar la ofensiva final y terminar con la batalla, fue el mismo 7 por la tarde cuando emprendió lo planeado.
Con las fuerzas del 4º batallón y de los regimientos 11 y 71 al mando del general Madrigal en un flanqueo, caen sobre los villistas apoderándose del sitio allí en el propio Ocolome poniéndolos en fuga y persiguiéndolos hasta el dique de El Ranchito.
El general Sepúlveda con las fracciones del 3º, 4º, 5º y 6º regimientos y carabineros de Sinaloa hacen el movimiento por el frente y retaguardia del enemigo haciéndolos huir en desbandada y perseguidos por el general Félix Barajas.
Los derrotados villistas cruzaron el río dirigiéndose hacia San Javier para irse a concentrar a Jahuara, cuartel de Felipe Bachomo. Habían perdido como mil hombres entre muertos, heridos y prisioneros; mientras que los carrancistas tan sólo sufrieron 20 muertes y 86 heridos, entre los que perdieron la vida estaba el coronel Trujillo.
Una vez obtenida la victoria del carrancismo el general Estrada continuó su marcha hacia Sonora, dejando al Mayor Alfredo Delgado como comandante militar de la plaza de su pueblo natal El Fuerte.
Durante el trayecto a Sonora sostuvieron todavía algunas batallas con las tropas villistas en las Higueras y para el día 26 de noviembre habían desalojado a las tropas de Bachomo de todas sus particiones; una parte de los vencidos se refugió en Barobampo y otra parte en Camayeco. El general Banderas fue derrotado en el cerro de La Ventana y se retiró hacia Estación Don, siendo perseguido por el general Madrigal y el teniente coronel Topete. El 27 de noviembre Madrigal los alcanzó antes de llegar a Estación Francisco logrando la total dispersión. El 5 de diciembre en Movas, Distrito de Álamos, Sonora, se rinden los jefes villistas Juan M. Banderas, Fructuoso Méndez, Francisco Urbalejo, Jesús Trujillo, Felipe Bachomo, junto con su tropa de 1,200 hombres, ante el general Enrique Estrada. La Batalla de El Fuerte, quizás la más grande en Sinaloa por sus magnitudes, fue el inicio del fin del grupo villista. Dos pequeñas batallas más, una en Badiraguato y otra en el Cerro del Macho daba el fin en Sinaloa de la guerra contra el villismo en los primeros meses de 1916.
San Blas fungió como cuartel general de las fuerzas carrancistas, era un punto estratégico por ser estación de ferrocarril que proviene de Culiacán y en esa estación se bifurca la vía tomando un ramal hacia Nogales y otro rumbo a Chihuahua. El tren era un medio muy eficaz para el avance de tropas en las mejores condiciones; de allí la frase “la Revolución se hizo en tren”. Muchas acciones de fuera tuvieron que ver con el descarrilamiento o detención de trenes usando cualquier medio.
El Fuerte fue el otro sitio que, por residir los poderes del Distrito, era una plaza a vencer, casi siempre las autoridades distritales y municipales se aliaron a los maderistas y después a los constitucionalistas haciendo uso de los dineros para apoyo de tropas, pero también aportaban hombres. Hubo excepciones, como el caso del Prefecto Dionisio Torres que tomó preso a Emiliano C. García dando órdenes de aplicarle la ley fuga durante el traslado a Culiacán, pero sus compañeros de guerrilla lograron rescatarlo. Torres tiene un final trágico en una batalla en Los Mochis. La historia pone a cada quien en su lugar.
VIII. ¿ES LIBRE NUESTRO MUNICIPIO?
Para que quedaran plasmados los principales ideales de la sociedad mexicana en la Carta Magna, tuvieron que caer muchas víctimas, en medio de guerras civiles que se extendieron por varios años. Uno de los objetivos de la Revolución Mexicana fue precisamente luchar por el municipio libre, tema que estuvo presente en forma relevante en el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón y en el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza.
No es el propósito de esta monografía hacer un historial detallado acerca del municipio libre, para ello, remito al libro que publicó el reconocido cronista oficial de Culiacán, el maestro Adrián García Cortés, “90 años de Municipio Libre”, editado en 2005; en el cual hace un recorrido cronológico de las primeras luchas en 1519 encabezados por Toledo, España, hasta llegar a la propuesta de Carranza al Congreso Constituyente de 1917. Además, el interesante libro en mención, hace un repaso a conceptos que están implicados en la actual estructura municipal como: ayuntamiento, edil, alcalde, cabildo, regidor, síndico procurador, etc. Tan necesarios para comprender significados y funciones de quienes integran un ayuntamiento.
Mi propósito es acercarme más al presente y describir la situación actual de este municipio en tanto la autoridad máxima que administra y gobierna este territorio bien definido y contemplado en nuestra Constitución.
Desde 1836 hasta 1917, el poder se centraba, en todo el país, en las figuras del Presidente de la República, del Gobernador del Estado y en los prefectos o jefes políticos.
El Distrito de El Fuerte estaba conformado por los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, gobernado por un prefecto que radicaba en la ciudad de El Fuerte. Esta autoridad era designada por el Gobernador, y los alcaldes o presidentes de los ayuntamientos, aunque eran elegidos a través de una elección popular, el prefecto, de la mano con las autoridades y los “candidatos” integraban las planillas. Legalmente correspondía al Gobernador y a los Prefectos organizar todo lo relacionado con las elecciones. Los documentos que he revisado en el archivo municipal de El Fuerte, así lo demuestran.
Un vistazo sobre elecciones antes de 1911, nos indica que era un grupo reducido de personas quienes ocupaban los altos puestos alternativamente y eran, sin lugar a dudas, quienes tenían el poder económico en la región; los Orrantia, Ibarra, Vega, Torres, Almada, Pacheco, Alcaraz, entre otros. Estos mismos apellidos los podemos ver en los registros de propiedades de fincas urbanas, ranchos agrícolas y ganaderos, empresas productivas y mineras.
Quiero resaltar que, a pesar de hacer uso de sus influencias para obtener los mejores terrenos cobijándose en las leyes que otorgaban tanta facilidad para apoderarse de grandes extensiones, los prefectos recibían constantemente solicitudes de apoyo de los ayuntamientos de Choix, El Fuerte y Ahome, para poder brindar los servicios a que se sentían obligados, principalmente de instrucción pública (educación) y salud, quejándose que no contaban con recursos para pagar a maestros o preceptores. Los ayuntamientos dependían en gran medida del apoyo que conseguían con los prefectos y éstos, a la vez, elevaban las peticiones al gobierno del estado que, en ocasiones, respondía con algunos apoyos.
Durante el movimiento revolucionario, el Distrito pasó por una crisis muy marcada y severa en todos los renglones, tanto las autoridades de los tres municipios como el propio perfecto del Distrito, se vieron envueltos en acciones violentas y se dedicaron a mantener su poder político aliándose unos con los revolucionarios, otros, con el gobierno en el poder, y unos más se retiraron a la vida privada o huyeron del país en espera de la estabilidad para su regreso. Los municipios, durante esta etapa, apenas luchaban por la supervivencia.
Es en 1916 cuando se desintegra el Distrito de El Fuerte en base a los Decretos del 11 de septiembre, 30 de noviembre y 20 de diciembre, separándose en los tres municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, acordando el pago de la “Deuda Municipal” proporcionalmente quedando como sigue: El Fuerte, 50%, Ahome, el 40% y Choix, el 10% liquidación que se haría al Banco Occidental de México. Como se puede apreciar los tres municipios ya nacen endeudados.
Veamos ahora, dada su importancia, el debate que se suscitó entre municipios y gobierno del estado por el problema del cobro de impuestos. Tomo los datos de un documento enviado por el Ayuntamiento de Mazatlán al de El Fuerte fechado en septiembre de 1917:
En sesión extraordinaria se acuerda enviar la comunicación No. 1164 al Congreso del Estado donde el punto central es:
“. . . Un manifiesto a esa H. Legislatura que considera vulnerada su libertad de administrar su hacienda en los términos de la fracción II Art. 115 de la Constitución General de la República y Art. 90 de la Constitución Política local vigente, pues deroga el citado Decreto el inciso “f” de la Ley No. 41 de Redo, quintando a los municipios el derecho que les corresponde de legislar sobre los arbitrios de que disponen… creemos que las facultades extraordinarias de que goza el C. Gobernador, no incluye la autorización para quitar a los municipios los arbitrios que le corresponden, sin darles en cambio otros nuevos que compensen la pérdida que se les ocasiona, para el buen equilibrio de sus presupuestos… no puede interpretar como una tutela que el Estado pretende ejercer sobre los municipio, siguiendo la conducta inventariada de todos los gobernadores anteriores que solo pretendían la centralización de todas las contribuciones, exigiendo, por otra parte el fiel cumplimiento a los municipios de todos los servicios municipales sin darles a cambio fondos suficientes para su debida atención”.
Se le solicita, en este manifiesto al H. Congreso la derogación del Decreto No. 5 del Gobernador Hurbe pues “de acuerdo con la ley Redo, no está autorizado para reglamentar las cantinas por uno de los arbitrios de que disponen los municipios y por menoscabar su libertad, sentando por otra parte el principio del respeto a los mismos”.
Al final del documento se hace la invitación al Ayuntamiento de El Fuerte para que se adhiera y apoye, por su importancia y trascendencia para los “municipios libres”.
Termina el documento. Mazatlán, septiembre de 1917 el Presidente del H. Ayuntamiento. Firma ilegible.
Fue leído en sesión ordinaria del 19 de septiembre de 1917 y turnado a la Comisión de Hacienda, firmada por el Primer Presidente Constitucional don Bruno Félix.
Como puede observarse, el documento resulta muy ilustrativo de lo que hemos señalado anteriormente.
Para tener una visión realista en la actualidad acerca de la tan discutida “libertad” del municipio, acudí a la entrevista con algunos funcionarios de la actual administración 2008–2010 y con otros de anteriores administraciones. Existe una coincidencia en todos; que el gobierno estatal y federal, no otorga lo presupuestos ni suficientes ni a tiempo para cumplir con las obligaciones prescritas en la Constitución por eso existen rezagos en casi en todos los servicios que repetidamente hacen crisis y tienen que acudir a subsidios o a préstamos para salir adelante. El municipio aún no se ha convertido en buen recaudador de impuestos por ejemplo, el impuesto predial apenas se cobra entre el 50% y 60%, el servicio del agua entubada para los hogares, tampoco se logra recabar el pago en su totalidad y recurren a apoyos extraordinarios del presupuesto en el mismo Ayuntamiento. Si bien se cuenta con la libertad política, todavía la económica no se ha conquistado, y más en los municipios pobres como el de El Fuerte que sólo a través de una gestión tenaz y constante de los alcaldes puede hacer posible bajar recursos y mejorar los servicios a los que tienen derecho las comunidades.
IX. EL MUNICIPIO Y SUS GOBERNANTES
Al crearse el virreinato en 1535 por don Antonio de Mendoza, se divide al país en Gubernaturas, éstas a la vez se dividen en Provincias y las provincias en Alcaldías. En 1562 nombran Gobernador a don Francisco de Ibarra de la Provincia de la Nueva Vizcaya; él, a su vez, nombraba a los alcaldes mayores. El alcalde mayor de esta región vivía en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa (Sinaloa de Leyva) y ejercía su autoridad hasta el río Yaqui.
Alcaldes Mayores de 1563 hasta 1733
| Pedro Ochoa de Garrola | 1563 |
| Pedro de Montoya | 1583 |
| Juan López de Quijada | 1585 |
| Don Pedro de Tovar | 1586 |
| Bartolomé de Mondragón | 1587 |
| Miguel Ortíz de Maldonado | 1595 |
| Alonso Díaz | 1596 |
| Diego Martínez de Hurdaide | 1600 |
| General Pedro de Perea | 1626 |
| Francisco Enríquez Pimentel | 1630 |
| Leonardo de Argüello | 1631 |
| Francisco Enríquez Pimentel | 1632 |
| Andrés de Cárdenas | 1634 |
| Alonso de Contreras | 1636 |
| Bernabé Pérez Lugo | 1636 |
| Francisco de Bustamante | 1636 |
| Luis Cestín de Cañas | 1637 |
| Diego Bergonza y Preciado | 1641 |
| Juan de Peralta | 1645 |
| Pedro Porter y Casanate | 1646 |
| Alonso Ramírez de Prado | 1648 |
| Diego de Alarcón Fajardo | 1649 |
| Gaspar Quezada y Hurtado de Mendoza | 1651 |
| Juan de Salazar | 1665 |
| Miguel de Calderón | 1670 |
| Mateo de Castro | 1671 |
| Alonso Hurtado de Castilla | 1680 |
| Diego de Quiroz | 1687 |
| Manuel de Agramont y Arce | 1692 |
| Andrés de Rezabal | 1696 |
| Manuel de Bernal de Huidobro (Primer Gobernador de Sinaloa y Sonora) | 1723 |
Prefectos de 1857 a 1916 Distrito de El Fuerte
| Francisco Camilo Orrantia | 1857 |
| Francisco Romero | 1858 |
| Ramón Félix y Buelna | 1861 |
| Crispín de S. Palomares | 1862 |
| Jesús Vega y Pacheco | 1863 |
| Coronel José Rentería | 1864 |
| Coronel Guadalupe Sandoval | 1865 |
| Coronel Adolfo Palacios | 1866 |
| Francisco Orrantia y Sarmiento | 1867 |
| General José Coronu | 1868-1869 |
| José S. Pareja | 1871 |
| Leonardo Ibarra | 1873 |
| José María Torres | 1878 |
| Gregorio Delgado Gaxiola | 1879 |
| Darío Orrantia y Sarmiento | 1880 |
| Aurelio Ibarra | 1882-1883 |
| Camilo Vega Sarmiento | 1884-1885 |
| Adolfo Vega | 1889-1895 |
| Francisco M. Torres Castillo | 1896 |
| Coronel Gonzalo del Valle | 1896-1899 |
| Teniente Coronel Ricardo Carricarte | 1899-1900 |
| Francisco Camilo Orrantia | 1901 |
| Rafael J. Almada | 1902-1909 |
| Enrique González Martínez | 1910-julio 1910 |
| Gonzalo Martínez Gutiérrez | 1911 |
| Alfonso Gastélum Pacheco | 1912 |
| Lic. José A. Meza | 1912 |
| Dionisio Torres | 1913 |
| Alejandro Ross Vega | 1913-15-16 |
| Guadalupe Alcaraz Balagüer | 1913 |
| Coronel Manuel Riveros | 1913 |
| Coronel Emiliano Ceceña Torres | 1914 |
| Antonio R. Castro Ibarra | 1915-16 |
El Distrito se dividió en los 3 municipios: Ahome, El Fuerte y Choix. A partir de 1917 cada municipio tendría su presidente municipal.
Presidentes municipales del municipio de El Fuerte
| Bruno Félix Soto | 1917 |
| Alfonso Delgado Ibarra | 1918 |
| Rafael Ibarra Soto | 1919 |
| Rafael López Mallén | 1920 |
| Francisco Ruiz Nieblas | 1921 |
| Fidencio Vega Ruiz | 1922 |
| Jesús Delgado Ibarra | 1923 |
| Jesús de Vega | 1924 |
| Cecilio C. Rivera | 1925-26 |
| Florencio Delgado Ibarra | 1927-28 |
| Antonio Vega Gaxiola | 1929-30 |
| Francisco Ruiz Nieblas | 1931-32 |
| Hernando Ramos Delgado | 1932 |
| Antonio Vega Gaxiola | 1932 |
| Cecilio C. Rivera | 1933-34 |
| Agustín G. del Castillo | 1935-36 |
| Emiliano C. García | 1936 |
| Fidencio Vega | 1936 |
| Jorge Vega Gaxiola | 1937-38 |
| Carlos Padilla Gama | 1939-1940 |
| Manuel Echave Cota | 1941-42 |
| Antonio Vega Gaxiola | 1943-44 |
| Juan Estrella Cota | 1945-47 |
| Jorge Mundo Torres | 1947 |
| Emiliano Ceceña Gámez | 1948-50 |
| Gonzalo Acuña Cota | 1950 |
| Nicolás Sánchez Alonso | 1951-53 |
| Manuel Cota Ochoa | 1953 |
| Emeterio Quintero E. | 1957-59 |
| Juan Ramón Rangel Noriega | 1960-62 |
| Miguel H. Ruelas Heras | 1963-65 |
| Roberto Ochoa Torres | 1965 |
| Emiliano Ceceña Ruelas | 1966-68 |
| Ismael Castro Quiñónez | 1969-70 |
| León Fernando García L. | 1970-71 |
| Plácido Miranda Soto | 1972-74 |
| Román Moreno Villegas | 1975-77 |
| Miguel Ceceña Ruelas | 1978-80 |
| Emilio Álvarez Ibarra | 1981-83 |
| Rubén Vega Quintero | 1983 |
| Saúl Contreras Gaxiola | 1984-85 |
| Ismael Armenta Chávez | 1985-86 |
| Francisco Manuel Sauceda Valenzuela | 1987-89 |
| Felipe E. González Villaburo | 1990-1991 |
| José María Zamora Torres | 1991-1992 |
| Armando E. Apodaca Soto | 1993-1995 |
| Julián Vega Ruiz | 1996-1998 |
| José Humberto Galaviz Armenta | 1999-2001 |
| José Luis Vázquez Borbolla | 2002-2004 |
| Eduardo Astorga Hernández | 2005-2007 |
| Víctor Manuel Sarmiento Armenta | 2008-2010 |
X. CRÓNICA DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN
a. De Topolobampo a Huites
La Sierra Madre Occidental atraviesa por todo el estado de Sinaloa dejando una llanura costera paralela al mar, angosta en la parte sur y ensanchándose hacia el norte, dividiendo al estado en dos regiones naturales; la sierra (los altos) 80% y la llanura costera del noroeste, 20%.
En la parte norte de Sinaloa se encuentran los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, Sinaloa de Leyva y Guasave conformando éstos una región específica por recibir los beneficios de las aguas del río Fuerte controladas por las presas Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez. A la llegada de los españoles, Sinaloa estaba conformado por tres provincias: Chiametla, Culiacán y Sinaloa; esta última abarcaba desde el río Mocorito hasta un lugar sin límite al norte, pero comprendiendo el río Fuerte y fue habitada por varios grupos como: Mocoritos, Ocoronis, Guasaves, Bamoas y otros. En los márgenes del río Fuerte: Sinaloas, Tehuecos, Zuaques y Ahomes. A los Sinaloas pertenecían los Huites, (municipio de Choix).
Se sabe que estos grupos cultivaron el maíz, calabaza, frijol y el algodón para la elaboración de vestimentas; incluían en su alimentación el mezquite, tunas, pitahaya y miel de abeja.
Por ser esta región donde habitaran los Sinaloas y por ser la de mayores potenciales, fue cobrando importancia por lo que se dio ese nombre al estado de “SINALOA”.
El río Fuerte es el eje principal sobre el que ha girado la vida desde los primeros acontecimientos en sus márgenes, hasta nuestros días. Sus aguas vienen desde Durango por el río Verde, de Chihuahua por el río Urique y Chinipas; este último se une al río Fuerte cerca de Huites. Las lluvias y los once ríos que tiene el estado y para mayor privilegio, la naturaleza ha conformado un valle con fértiles tierras (3000,000 hectáreas) completando los elementos necesarios para el desarrollo agrícola.
Los grupos prehispánicos aprovecharon aguas para el cultivo de los alimentos que consumían o plantas como el algodón, se sabe que había de colores para vestirse. La agricultura era sólo para satisfacer esa necesidad inmediata o almacenar para corto tiempo. La pesca tenía también su lugar importante.
Con la llegada de los españoles y principalmente los misioneros jesuitas, fueron estableciendo misiones en lugares estratégicos donde concentraban poblaciones pequeñas aledañas. En 1605 Cristóbal Villalta fundó la Misión de San Ignacio de Choix, San José de Toro, Huites, Baymena y Baca. En 1622, Baca con 600 habitantes era la más grande, luego seguían Choix, Huites, Toro y Baymena.
En lo que hoy es el municipio de El Fuerte, la pacificación tuvo mayores dificultades, los conquistadores realizaron grandes campañas bélicas contra grupos que se resistían a aceptar el saqueo, un gobierno ajeno y una región igual extraña.
El papel de los evangelizadores fue significativo por haber logrado concentrar las poblaciones y además, implementar técnicas de cultivo más avanzados respetando las costumbres de cada grupo, fundaron escuelas y enseñaron diferentes actividades productivas, artesanales y creativas.
Al ser expulsados los Jesuitas por Carlos III en 1767, la mayoría de los grupos étnicos fueron despojados de sus tierras por criollos y mestizos y surgen Álamos, El Fuerte y Culiacán como centros comerciales. Los españoles continuaron manteniendo la sumisión del indígena con sistemas opresivos como la esclavitud, la encomienda y el tributo.
Durante el movimiento de independencia y después de ésta, el régimen de tenencia de la tierra no cambió mucho, pues seguían las tierras cultivables en pocas manos; comerciantes, autoridades e igles
Durante la guerra contra la intervención francesa los habitantes de Choix y El Fuerte fueron defensores activos de la patria.
En la época porfirista van a ocurrir algunos hechos de vital importancia para la agricultura regional.
b. El Sueño de Owen
… “una tarde de septiembre de 1872 yo y mi compañero Fred Fitch llegamos a caballo a la caída de un hermoso crepúsculo. Nos encontramos con unos pescadores indios acampando entre matas en la playa poniente de la Bahía de Ohuira.”En esa agua, ahora sin una vela, vendrán un día los buques de todas las naciones. En estas llanuras vivirán felizmente familias numerosas”…
Albert K. Owen convenció al presidente Porfirio Díaz para establecer una colonia en Topolobampo (Colonia socialista ciudad de la Paz), el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y el primer sistema de riego para el valle agrícola (Canal de Tastes).
El 17 de noviembre de 1886 llegaron los primeros colonos y el lugar cobró forma y vida, llegaron otros grupos en carreteras en travesías a través de Sonora en búsqueda del lugar donde todo será para todos con el esfuerzo común. Durante dieciséis años la colonia tiene sus altibajos.
Las intrigas internas por las diversas filosofías, los externos que las autoridades y personajes poderosos ejercieron contra Owen la llevaron al fracaso no sin haber dejado su huella para siempre; construyeron el primer canal de la región –Canal Tastes- 1894-1897 con instrumentos rústicos pero con fe inquebrantable por alcanzar sus sueños; inició del ferrocarril Chihuahua Pacifico, Europa y Asia, siendo el punto más estratégico, comercialmente llegaría a ser “La ciudad Luz, la ciudad Paz.
Colonos de Topolobampo abriendo el canal de Taxtes
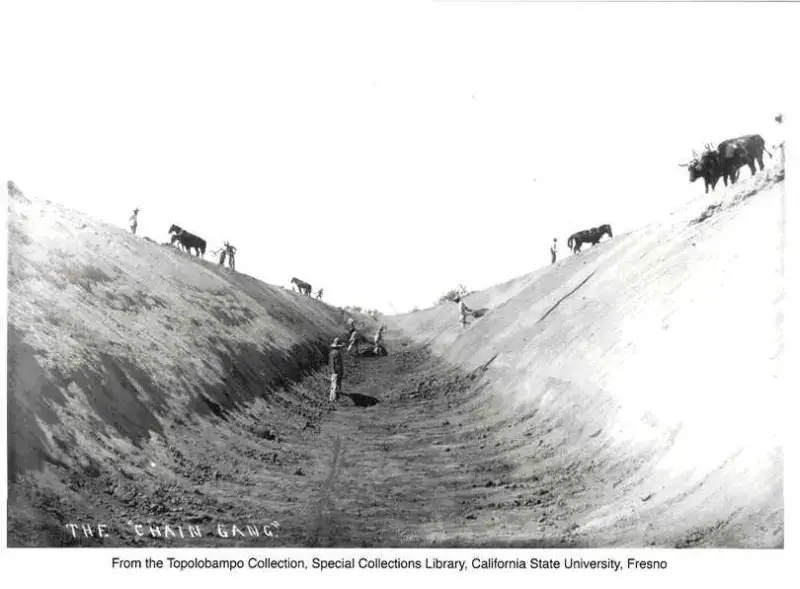
Esta obra abriría las perspectivas para algo grandioso y que se vería realizado por otros proyectos.
Algunos colonos seguidores de Owen, después de liquidada la colonia buscaron por su cuenta seguir trabajando ya sea en la siembra o en las minas. Un grupo de éstos, establecidos en Sivirijoa (cerca de San Blas, municipio de El Fuerte) editaron un periódico semanal “ Our Hachet” cuya editora y publicista fue la señorita Clarissa Kneeland, escritora políglota impulsora de la colonia. Esta publicación duraría de 1902 a 1906 y tenía por objeto motivar a los norteamericanos con información sobre las riquezas de la región para que invirtieran o vinieran al lugar y perseguir lo iniciado. El ferrocarril era el suelo, quizás en esos tiempos lo que más atraía a unos y otros era la producción agrícola que iba por buen camino y faltarían los medios de distribución que ya empezaban también a desarrollarse.
Colonos de Topolobampo, familia Kneeland
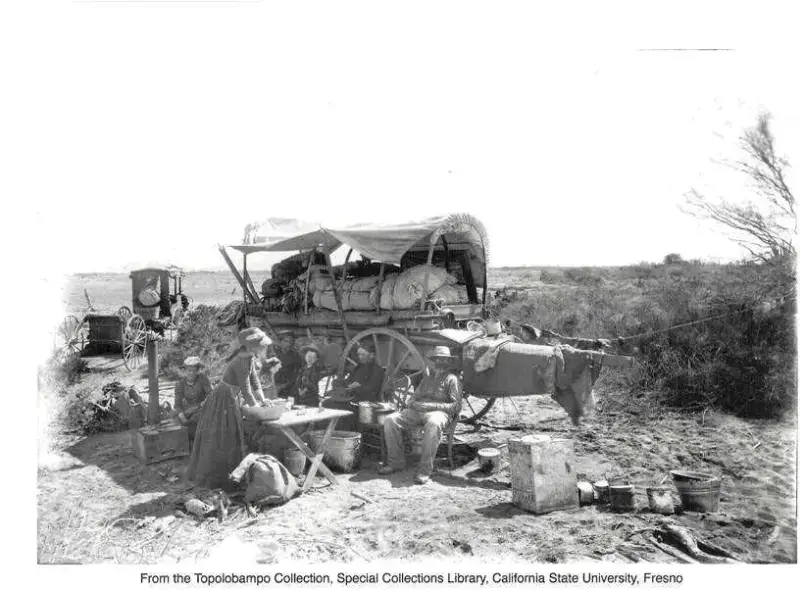
Foto de Ira Kneeland
“… al terminar el ferrocarril crecerá mucho la región y se cultivará más tierra, nuestros ríos llevan bastante agua para regar millones de hectáreas con métodos científicos para conservar el agua en una presa.
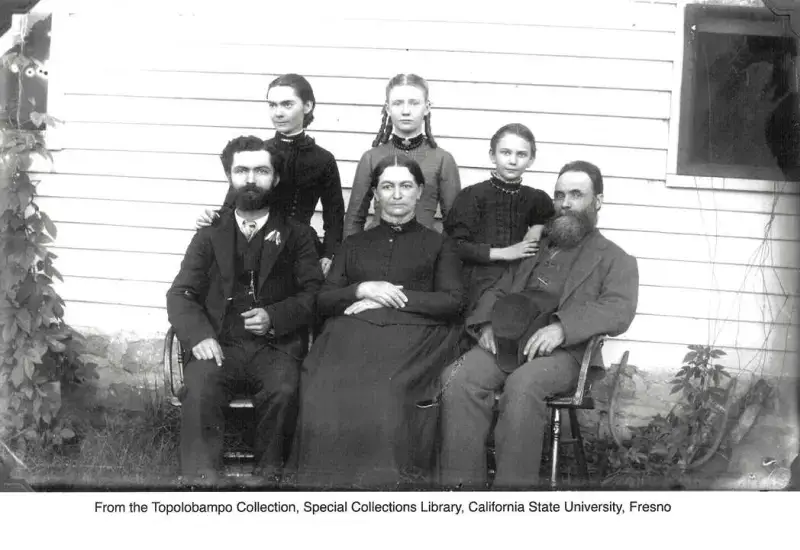
Primeros colonos de Topolobampo
El sol no brilla en tierras más fértiles que las del Valle del Yaqui, Mayo y Fuerte. ¡Qué campo tan prometedor para ejercer las energías!
¡Qué trasformación tan espléndida traería a esta gloriosa tierra de eterno verano unos proyectos científicos inteligentemente llevados a cabo! Vendría a transformar en verdes los campos que están amarillentos… la tierra y el agua están aquí y los oídos sabios y juiciosos del gobierno están siempre alertas a las peticiones”. (15 de octubre de 1902).
c. La Industria Azucarera
Al abolirse la esclavitud en Los Estados Unidos, provocó una grave crisis económica en las plantaciones del sureste viéndose afectada la producción azucarera y algodonera; esta crisis facilitó el crecimiento de la producción de azúcar en Sinaloa donde existían condiciones muy favorables. En 1884, Francisco Orrantia y Sarmiento establece el segundo azucarero en Sinaloa en su hacienda “La Constancia” exonerada de pagos por cuatro años. En 1895 entra en operación el ingenio “The Águila Sugar Refining Company” en la hacienda El Águila de Zacarías Ochoa, un progresista ingenio azucarero con maquinaria estadounidense. Asociado con Benjamín Johnston y Ruggles culminaron la ampliación del ingenio y se aumentó su capacidad de molienda a doscientas toneladas de caña diarias llegando a emplear hasta quinientas personas.
En el Distrito de El Fuerte había tres ingenios: La Constancia, La Florida y El Águila.
Las haciendas donde se instalaron los ingenios tenían como actividad principal el cultivo de granos básicos y la ganadería; y como actividad complementaria el cultivo de la caña que se transformaba en panocha en rudimentarios trapiches (existen hoy en día algunos ejemplos de éstos en el municipio de Choix), pero ante circunstancias favorables los convirtieron en grandes ingenios y paralelos a éstos, se instalaron destiladoras de alcohol.
Los ingenios sinaloenses clasificados como modernos de técnica avanzada, compitieron con Colima y Tepic logrando dominar el mercado regional. En pocos años, Sinaloa ocupaba el tercer lugar en el país como productor azucarero después de Morelos y Veracruz (1906). El ingenio de Johnston de Los Mochis llegó a una capacidad de molienda de 4,000 toneladas por día: era el ingenio más grande del país en 1928.
El emperador B. F. Johnston, pensando siempre en grande, decidió echar andar el proyecto de “la construcción de una gran presa” que regaría 500 mil hectáreas; el Presidente Álvaro Obregón se opuso tal vez previendo que el control del agua para riego no quedara en manos de un norteamericano.
d. El Tomate
Además del cultivo de la caña de azúcar en gran escala, hubo otro que se inició en este periodo y que a través del tiempo ha llegado a ser uno de los productos importantes no sólo de la región sino del estado: el tomate.
Los colonos de Topolobampo iniciaron el cultivo del tomate como una alternativa a la caña que era controlada por Johnston; abrieron mercados en compañías estadounidenses y aprovechando el ferrocarril a Nogales (1907). Siguiendo el ejemplo, otros agricultores de Los Mochis y el mismo Johnston se organizaron para comercializar el producto. El estallido de la Revolución hizo fracasar estos proyectos ya que los ferrocarriles eran puntos clave para el movimiento armado. El ingenio de Los Mochis fue respetado por Felipe Bachomo, villista, por ciertos “arreglos”. Bachomo tenía asolada la región por lo que muchos agricultores de Los Mochis y el mismo Johnston se organizaron para comercializar el producto.
Con estos altibajos y ya recobrada cierta calma en la región, alcanza su “edad de oro” de 1921 a 1927. Las compañías de Nueva York, Chicago, San Francisco y Los Ángeles, brindaban todo tipo de garantías y ayuda para asegurar y captar la producción tomatera. El ferrocarril se había modernizado con vagones equipados para almacenar la temperatura necesaria y que llegaran los productos en buen estado. Algo que vino a favorecer aún más este auge fue que los aranceles norteamericanos eran muy bajos.
En 1927, el auge de “La tomateada”, atrajo a miles de personas a trabajar a los campos o en las plantas de empaque en Ahome donde se cultivaban 7830 hectáreas con una producción de 15 033 600 kg. En Culiacán, 4868 hectáreas produciendo 9 346 560 Kg. Guasave con 1010 hectáreas y una producción de 1939 200 kg.
El auge tomatero entró en crisis como consecuencia de situaciones políticas del país, por condiciones climatológicas, los ciclones y el inicio del cobro de impuestos a la producción de hortalizas; algunos agricultores pensaron en la posibilidad de industrializar el tomate fabricando jugos o enlatándolo como puré. Es así como nació la primera enlatadora de Sinaloa, ubicada en el municipio de El Fuerte en sus colindancias con Los Mochis y que aún subsiste diversificando sus productos y siendo una fuente de trabajo de suma importancia.
Para 1933 el tomate sinaloense fue asunto de política para los productores de La Florida quienes solicitaron al senado y a la Cámara de Diputados que se aplicara la Ley Antidumping de 1921 para elevar las tarifas arancelarias e impedir la entrada de productos mexicanos. La Comisión de Tarifas rechazó tal petición y nuestro tomate siguió vendiéndose en Estados Unidos y penetrando hasta Canadá.
El 30 de mayo de 1935 se dio a conocer en el Diario Oficial del Estado el traslado de la cabecera municipal de Ahome a Los Mochis por el alto desarrollo que éste último había adquirido en todos los aspectos.
Johnston, ahora más ambicioso que empresario, se habían apoderado de un extenso territorio que abarcaba desde Los Mochis hasta El Sufragio muy cerca de la hoy ferrocarrilera San Blas y que hubo de organizar sociedades subsidiarias para no aparecer como latifundista. Como podemos apreciar, Johnston era el propietario de casi todo el Valle del Fuerte.
El reparto agrario cardenista tuvo varios tintes nacionalistas pues había grandes propietarios extranjeros, también transformó la tenencia de la tierra. De los 18 municipios del estado, en cuatro están las tierras más fértiles y con posibilidades de riego en extensas superficies; aquí se repartieron 407 671 hectáreas que representan el 65.52% de las tierras repartidas por Lázaro Cárdenas correspondiendo a Los Mochis 83 442 has.
e. La Construcción de Presas
Como necesidad natural se gestó la idea de la construcción de presas por varias razones como, aprovechar al máximo el gran caudal de todos los ríos y principalmente, de aquellas que beneficiarían a los ricos valles donde ya se contaba con canalización. Recordemos que Johnston trató de realizar una presa para sus vastos dominios, pero ahora que ya la propiedad de la mayor parte de los terrenos era ejidal, representaría un beneficio directo a las comunidades aunque ya no bajo el régimen colectivo.
Otra poderosa razón para iniciar en serio las obras eran las inmensas inundaciones periódicas que causaban pérdidas de cultivos y también de vidas humanas.
En 1935 se creó La Comisión Nacional de Irrigación que se hizo cargo de los sistemas de riego del río Culiacán y del río Fuerte. En el país existían las condiciones para poyar el progreso en todas sus manifestaciones, más aun en la agricultura, pero era necesario que la realización en las obras, como la construcción de las presas, respondiera a un plan nacional por lo que se organizaron los Planes Hidráulicos Regionales relacionados entre sí para aprovechar al máximo el agua y poderla llevar a zonas donde hay escasez.
Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO). Ahora SHINO Plan Hidráulico del Centro (PLHICE)
Plan Hidráulico del Golfo de México (PLHIGO)
Bajo el PLHINO se construye la presa Miguel Hidalgo sobre el río Fuerte en El Mahone (1956) con capacidad para 3280 millones de M3, la Josefa Ortiz de Domínguez con 600 millones de M3 (en 1967) sobre el Arroyo de Álamos, pero conectada a la presa Miguel Hidalgo para regar en el Valle del Carrizo 43,000 has. Estas presas están dentro del municipio de El Fuerte.
Presa Josefa Ortiz de Domínguez
f. La Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal (SICAE)
El 9 de diciembre en 1938 se expropiaron todos los terrenos de la Sugar Company aún con las siembras que había de caña, alfalfa, etc. Desde el Sufragio hasta El Águila.
Con el respaldo del presidente Cárdenas se formó la cooperativa Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal (SICAE), en 1938 el sistema colectivo se integró con 32 comunidades en una sola unidad con 4663 ejidatarios y 60,000 has. Todos los miembros podían trabajar en cualquier terreno del colectivo pues todo era de todos. La colectiva adquirió el sistema de irrigación de la Sugar Company de tres equipos de bombeo con capacidad de 16 m3 /seg. para regar 10,000 has. al año.
La sociedad logró superar la producción de empresas anteriores rindiendo buenos dividendos a los asociados, además de recibir salarios por encima de los pagados por las demás industrias azucareras del país. Una vez cumplido el periodo presidencial del general Cárdenas, ya no existió el mismo apoyo de los sucesores, por el contrario, permitieron y/o promovieron controversias políticas. El 11 de julio de 1947, Miguel Alemán envió una comisión técnica para asumir la dirección de la sociedad, endeudándola y alentando el divisionismo hasta desintegrarla. Algo semejante ocurría en todo el estado ya que las autoridades que habían creado ciertos intereses se negaban u obstaculizaban tanto el reparto agrario como los apoyos necesarios. El general Macario Gaxiola, gobernador del estado presionaba a los presidentes municipales a cumplir con la Ley. En Choix, José R. Saracho, presidente municipal y uno de los grandes hacendados, protegía a sus parientes y amigos de viejo abolengo.
Correspondió al presidente Miguel Alemán hacer el compromiso de la construcción de la presa nombrando al Ing. Heriberto Valdez Romero como vocal ejecutivo de la Comisión Río Fuerte el 26 de julio de 1951 en Los Mochis. El historiador fuertense Filiberto Leandro Quintero en su libro “Historia Integral del Valle del Fuerte” dice que “Estando presente el presidente municipal de Ahome, le solicitó a la Comisión resolver los problemas de alcantarillado, agua potable y pavimentación de la ciudad, lo cual fue aprobado”.
La obra se construyó entre el Cerro del Mahone y El Cerro del Peñasco a unos 11 kilómetros al norte de la ciudad de El Fuerte con una cortina de 600 metros; y una altura máxima de 66 metros. Considerándose la más alta del país en ese tiempo. El costo total de la obra; presa, red de distribución, canales y drenes, fue de $479, 780,000.00. En el vaso de la presa quedarían sepultados siete pueblos del municipio de El Fuerte y veintinueve de Choix. Los habitantes fueron indemnizados con $2000.00 por sus casas y anexos y 10 hectáreas de riego en el lugar donde fueron trasladados formando una nueva población de nombre “Gral. Juan José Ríos”. Hoy el ejido más grande de la República, ubicado entre Los Mochis y Guasave. En total fueron 636 familias más 199 pequeños agricultores que fueron trasladados a Tetameche, Batamote y Ruiz Cortines dándoles tierras proporcionalmente a las perdidas.
Con las dos presas además, se instaló en la primera una planta hidroeléctrica denominada “27 de septiembre” con capacidad de 150 millones de kilowatts anuales interconectándose con la red de distribución de Guamúchil, Navojoa, Obregón, etc.
Como parte del PLHINO la Secretaría de Recursos Hidráulicos construyó otras presas en Sinaloa y Sonora. El objetivo de este plan para el estado era alcanzar a integrar al cultivo 1 150 000 de hectáreas, casi la totalidad de terreno cultivable en el estado. Se pensaba que el plan se realizaría en 1980.
Además del beneficio lógico que traería el PLHINO a esta región como son; el aumento de fuentes de trabajo, desarrollo del comercio, de la industria agropecuaria, etc. se crearían campos propicios para el desarrollo y explotación de la fauna acuática y se controlarían las aguas para evitar futuras inundaciones.
El Fuerte se benefició por el aumento del trabajo desde el inicio de construcción hasta aun después de puestas en operación. Trabajaron tanto de la región como de otros estados y países. Tuvo un despegue el comercio, se apoyaron las actividades culturales y deportivas. La Comisión del Río Fuerte brindó gran ayuda a las escuelas y sobre todo a las comunidades rurales donde se instalaron, también, sistemas de agua potable. Fueron innumerables los beneficios. Muchas familias llegaron como trabajadores, o atraídos por el movimiento para poner negocios, sobre todo en el renglón alimenticio y se quedaron a vivir en la región tomando a El Fuerte como su patria chica. Entre 1960 y 1970 se tuvo la tasa de crecimiento más alta desde 1930.
La pesca de lobina y mojarra se ha convertido en una fuente de trabajo donde se sostienen numerosas familias agrupadas en cooperativas que comercializan el producto en la región y en otros estados. Los pescadores furtivos obtienen especies en días de convivencia familiar a orillas de las frescas aguas como rico aliciente en temporada de calores o para obtener algunas entradas extras.
Las aguas del río Fuerte, en su cauce, son muy dadivosas y ofrecen, además de las especies mencionadas, el sabroso cauque de alta cotización que se ha convertido en especialidad de restaurantes como un platillo favorito que se ofrece a propios y extraños.
g. La Presa Huites (1995)
La realización de la presa Huites es la culminación del SHINO después de vencer infinidad de obstáculos, pero era un clamor del pueblo y la palabra empeñada del presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari llegar a la meta fijada.
Aplicando la tecnología más avanzada del mundo como resultado de los concursos a que fueron sometidas las empresas en diferentes ramos y que ofrecieron la mayor garantía en calidad y costos, la obra fue planeada para llegar a su término en 28 meses, tiempo record. Las características generales de la obra son: longitud 426 metros, altura 160 metros, con capacidad de almacenamiento de 4568 millones de M3 para regar 70, 000 hectáreas y 250 000 adicionales (datos proporcionados por La Comisión Nacional del Agua).
La inversión para logar tan magnánima obra se realizó a través del gobierno federal y estatal, los beneficios y la iniciativa privada. Paralela a la obra, se ha instalado una planta hidroeléctrica con capacidad para 400 megawatts que vendrá a sumarse a los beneficios múltiples para la región y para todo México. Sonora también será beneficiado directamente, ya que se llevará agua para riego.
Por su alta tecnología, su personal capacitado, el tiempo empleado, capacidad de almacenamiento y otras razones, la construcción de la presa Huites resulta ser la obra más grandiosa del mundo en su género, de las mayores del país, como debería ser, siendo la culminación de un plan científicamente pensado y ejecutado.
La construcción de las tres presas: Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y Huites (Luis Donaldo Colosio), están cumpliendo sus objetivos; controlar las avenidas ocasionadas por tormentas y deshielos, tormentas tropicales y ciclones para evitar los daños que sufrían los cultivos, la infraestructura de riego, vías de comunicación, ganadería y las poblaciones ribereñas. El aprovechamiento de 3 231 millones de m3 para regar 229, 000 hectáreas en el Distrito de Riego del Valle del Fuerte; 525 millones de m3 para el Valle del Carrizo, 402.5 millones de m3 para 35,000 hectáreas que se abrirían en Sonora y el tercer objetivo, la instalación de una central hidroeléctrica.
Además, trajeron otros beneficios directos e indirectos al generar empleos, el desarrollo de actividades de acuacultura y recreación.
El aprovechamiento de las aguas del río Fuerte en todas sus formas gracias a la construcción de las presas, es la obra más grandiosa del siglo XX que marcó un cambio significativo en la vida del norte de Sinaloa.
Aunque pudiera pensarse que el municipio mayor beneficiado con las dos presas es Ahome, cabe señalar que existe un corredor comercial natural que une a los tres municipios hermanos; Choix, El Fuerte y Ahome, unidos por la carretera pavimentada y por el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, relacionado a esta región con la Sierra Tarahumara y Chihuahua con quien se ha venido desarrollando un intercambio comercial de importancia.
El viaje que se realiza en ferrocarril cruza los tres municipios dándonos una idea clara del potencial que la naturaleza ha prodigado a estos lugares. Es el viaje más placentero del país por las bellezas que ofrece el valle con sus interminables sembradíos en una gama de colorido envidiable y la sierra que, en época de lluvias, nos recibe la brisa de las majestuosas caídas de agua o, desde el “divisadero”, nos hace sentir el vértigo de las alturas al observar las profundidades abismales del Cañón del Cobre, o al cruzar los recios puentes mientras se percibe el aroma del pino, del roble y del encino.
La industria del turismo se ha acrecentado tanto por el servicio del ferrocarril como por el atractivo de la pesca deportiva de mojarra, lobina y bagre en las presas y por la caza de la paloma y pato canadiense en su última estación migratoria que grupos de estadounidenses realizan en cada temporada.
Desde los Sinaloas prehispánicos que cultivaban para el diario vivir hasta los más de 20 cultivos diferentes desde Choix, a los Valles, hay un historial ejemplar en los sistemas de aprovechamiento del agua para riego. Cinco siglos de experiencias, ensayos y errores, pero el hombre ha salido triunfante encausando las aguas o construyéndoles un remanso para sostener la conversación del hombre-materia con el agua, espíritu soñando ser aire y fuego para completar los elementos de la vida creativa. La vegetación susurra su canto y los peces se unen a la sinfonía aminorando los pesares del trajinar rutinario. El líquido camina taciturno por entre
bosques y barrancos mallas y canoas inquietas; y después de un descanso pasajero es conducido por hilillos pétreos y coge prisa hasta besar los gérmenes alados del trigo u otras semillas que brota del mar terreno.
Para finalizar este capítulo diré que la base de la economía del municipio es la agricultura, cultivándose maíz, trigo, soya, papa, hortalizas, ajonjolí, sandía, melón y frutales, entre otros. La ganadería ocupa un lugar sobresaliente en Sinaloa; se produce ganado bovino, porcino, caprino, vacuno, ovino.
Maíz y calabazas, base de la economía del municipio
El comercio es una fuente de trabajo para muchas familias, sobre todo en las zonas urbanas y ha venido teniendo un incremento paralelo al desarrollo turístico.
El turismo va ocupando también un sitio importantísimo en la vida del municipio pues hace que otros ramos como la pesca y la caza, se desarrollen por necesidad de ofrecer más alternativas a los visitantes.
En los últimos años, la afluencia de turistas se ha visto incrementada considerablemente, hasta llegar a ocupar el segundo lugar en el estado por el número de visitantes; esto ha motivado a realizar diversas actividades atractivas, como los concursos de pesca que año con año se organizan en las presas ofreciendo magníficos premios a los ganadores; acuden a estos certámenes, pescadores de Sinaloa y de otros estados vecinos ¡Es una
gran fiesta la espera para recibir a los equipos participantes y ver la ceremonia del pescado de las lobinas! Pero vale la pena, pues la música no deja de amenizar la alegre espera en tan saludable ambiente natural.
XI. EDUCACIÓN
a. La Escuela Normal Experimental
Las nuevas generaciones deben conocer el historial de las instituciones que son claves en la misión de educar y que han forjado parte de la manera de ser de los fuertenses. Una de estas instituciones lo es la Escuela Normal Experimental de El Fuerte (ENEF) ubicada en un sitio privilegiado a orillas de la presa Josefa O. de Domínguez a escasos 12 kilómetros de El Fuerte, y afirmo que es privilegiado porque desde allí se aprecia en toda su extensión el embalse de las aguas reflejando el paisaje de lomeríos y serranías y de los cotidianos pescadores, pero sin faltar gaviotas y garzas compartiendo en técnicas de pesca. La frescura del agua cobija a la Normal haciendo benévolo el clima, sobre todo en los cálidos veranos.
Pero, ¿de quién vino la idea de fundar una Normal en el municipio? Fue el profesor Miguel Castillo Cruz, oriundo de Villa de Álvarez, Colima, quien llegó a Sinaloa para desempeñar toda una misión educadora con una vocación a toda prueba. El Fuerte lo recibió en 1956 como supervisor escolar, como buen observador y con interés por el mejoramiento de la educación a través de la actualización de los maestros, fue así que, convencido, solicitó al Gobierno del Estado, que se fundara una Normal. Solicitud que no prosperó, sería posible 25 años después. El maestro Castillo, siendo Presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, propuso en el Plan de Trabajo, gestionar la fundación de una Normal, y no fue sino hasta cuando ocupara la Dirección de Educación y Cultura del
H. Ayuntamiento de El Fuerte, presidido por el Ing. Armando E. Apodaca, que se entregó la solicitud al Secretario de Educación Pública y Cultura, el Lic. Gerónimo Martínez García en una visita oficial a la comunidad de Tetamboca, el Fuerte, en los primeros meses del año1994.
Una comisión realizó una visita a La Normal de Nieves, Zacatecas, para obtener información sobre el funcionamiento de la Escuela en todas sus manifestaciones. El profesor Remberto Gil Pérez del cuerpo técnico de la Dirección de Formación y Desarrollo Docentes, se enamoró del proyecto y se entregó en cuerpo y alma para que el proyecto se hiciera realidad. Se unieron al trabajo algunos ciudadanos fuertenses, destacando los maestros – influencia inequívoca del maestro Castillo -. Se afinaron detalles sobre planos y programas de los alumnos que se recibirían, sostenimiento de la escuela y del alumnado, exámenes de admisión, etc.
Con el apoyo decidido del presidente municipal, una vez aprobado el proyecto por el Gobernador del Estado, Ing. Renato Vega Alvarado, se solicitó a la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.), la “casa de visitas”, edificio donde radicaron algunos ingenieros y constructores de la presa; en junio se autorizó el usufructo del edificio y ya para la primera quincena de agosto de 1994, se aplicaron los exámenes de admisión a 296 aspirantes de los cuales se seleccionaron los 40 con las más altas calificaciones, a quienes se les impartió un curso propedéutico por una semana.
A partir del 5 de septiembre, los docentes contratados y alumnos iniciaron una campaña de limpieza y acondicionamiento de los dos edificios que componían la “casa de visitas”, en tanto, el alumnado se albergaba en El Fuerte en la esquina de Zaragoza y Emiliano C. García y diariamente eran trasladados a la Normal en un camión que proporcionó el Ayuntamiento, rutina que culminó el 23 de octubre pues ya el 24 los alumnos, personal docente, directivo, administrativo y de servicio, se instalaron en el edificio que los albergará durante 4 años. El 3 de octubre se habían iniciado las actividades académicas y a la par se continuaba con la limpieza del edificio y de las áreas anexas que estaban enmontadas por los años de abandono.
El sueño del profesor Castillo, como siempre lo llamamos, empezaba a cobrar forma en la realidad gracias a que diversas personas creímos en que era una “gran obra”. ¡Y necesaria! para formar a jóvenes de los municipios aledaños, de Choix, Ahome, Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito, y de El Fuerte por supuesto, con una vocación de servicio, con una preparación científica en el arte de enseñar y dispuestos a laborar en las comunidades rurales.
La fundación de la ENEF se decreta en el órgano oficial del Gobierno del Estado en su edición del lunes 26 de diciembre de 1994 con No.155.
El 8 de julio de 1997, como un acto de reconocimiento se le impone el nombre a la ENEF de “Profr. Miguel Castillo Cruz”. Transcribo aquí un texto breve de tan insigne educador que retrata su filosofía educativa:
¿Queréis alcanzar el éxito educativo hasta las últimas consecuencias?, entonces forjad vuestros maestros en la fragua del amor al pueblo, en la disciplina de la teoría profunda y en la generosa entrega a un discipulado con el destino final de alcanzar las alturas.
La labor de la Normal ha empezado a caminar con una visión clara, corresponde ahora al personal docente mantener la antorcha encendida, y mostrar el camino de amor al educando, a los maestros que muy pronto se integrarán a comunidades ávidas de preparación para enfrentar la vida con mejores armas y con objetivos más humanistas.
Lista de la primera generación de egresados 1994-1998
1.-Aguilar Velarde, Jesús Manuel
2.-Aguilar Velarde, Luis Antonio
3.-Aquí Soto, Jesús Marino
4.-Armenta Lugo, César Evelio
5.-Ayala Camacho, Vilma Edith
6.- Ayala Ibarra, Rosa Imelda
7.- Bacasegua Aquí, Elsa Guadalupe
8.- Coronel Avitia, Griselda
9.-Estrada Gaxiola, Ramona Guadalupe
10.-Estrada María, Antonia
11.-García Núñez, María Luisa
12.-Gastélum Hernández, Martiniano J.
13.-Gaxiola Álvarez, José Manuel
14.-Herrera Acuña, Rosa María
15.-Leyva Leyva, Dora Guadalupe
16.-Leyva Sota, Mirna Leticia
17.-Limón Leyva, Tania
18.-López Félix, Omar Santiago
19.-López Valenzuela, Cosme Humberto
20.-Mariscal Rivera, Lilia Elena
21.-Montes Amarillas, Francisco
22.-Moyte Valenzuela, María Antonia Abad
23.-Mundo Cota, Rosario Enrique
24.-Pacheco Meza, Érika Lorena
25.-Soto Sarmiento, Maribel
26.-Torres Leyva, Héctor Javier
27.-Torres Villa, Anabel
28.-Valdez Sánchez, Claudia Alicia
29.-Valenzuela Cruz, Florencio
30.-Valenzuela Gaxiola, Óscar
31.-Valenzuela Jichimea Cruz, Emilia
32.-Vega Mendívil, Leonor
33.-Vega Miranda, Rocío del Carmen
34.-Velázquez Porras, Ariadna Betsabé
35.-Yucupicio Gaxiola, Gerónimo
36.-López Rábago, Luis Manuel
De 40 inscriptos se titularon 36, de los cuales 14 son hombres y 22 mujeres, lo que nos permite ver que hay eficiencia final.
Personal directivo, docente, administrativo y manual que inició en septiembre de 1994
| José Rosario Fierro Armenta | Director |
| Manuel Filiberto Apodaca Soto | Subdirector |
| Verónica Valez Rosas | Secretaria |
| Alejandro Escalante Mondaca | Médico |
| Eusebio de la Paz Antuna | Banda de Guerra |
| Alejandrina Amparo Parado | Docentes |
| Rubén Rouzaud Leree | |
| Francisco Javier Sarmiento Carbajal | |
| Ciro Radamés Rodríguez Félix | |
| Mónica Barrera Fierro | |
| Fernando Sánchez Beltrán | |
| Margarito Zazueta Félix | |
| Francisco Flores Pérez | Taller de soldadura |
| Juan Sañudo Barreras | Electricidad |
| Pedro Armenta Flores | Servicio de campo |
| Aureliano Peralta Pedrozo | Chofer |
| Ma. Rosario Ramírez Chávez | Prefectura |
| Reyna Serna Escalante | Cocina |
La ENEF ha ido forjando una imagen muy positiva dentro del ramo educativo en el municipio; continuamente participan en los actos cívicos y culturales que organiza el Ayuntamiento y otros organismos culturales, y lo hacen con calidad que sirven de ejemplo a la población, esperamos que sigan superándose y que los egresados lleven esa conciencia de servicio a la comunidad para forjar el futuro.
(Datos proporcionados por el profesor José Rosario Fierro Armenta)
a. Datos relevantes
El avance de la oferta educativa en el municipio es muy notorio; ha llegado casi a la totalidad de las comunidades. Del total de habitantes, 92,585, el 34.77% cursa algún tipo de educación escolarizada, no escolarizada u otro servicio. La oferta del nivel educativo se desglosa de esta manera: Preescolar, 3874 alumnos; Primaria, 12705; Secundaria, 5963; Profesional técnico, 24; Bachillerato, 4118; Normal, 96; Licenciatura universitaria y Tecnológica escolarizada, 5096.
Durante el ciclo escolar 2008-2009, se brindó el servicio escolarizado a 27,097 alumnos, atendidos por 1,499 maestros en 364 del total de 420 comunidades distribuidas en 8 sindicaturas.
La U. de O., Universidad de Occidente, estableció carreras profesionales iniciando con Derecho y Administración de Empresas, recientemente se incluyó la carrera de Turismo. Con edificio propio, cuenta con instalaciones con todos los requisitos de una moderna universidad para brindar educación de calidad sirviendo tanto a nuestro municipio como al de Choix, representando una alternativa para muchos estudiantes que ya pueden cursar una carrera con menos recursos y que, a la par de sus estudios, pueden hacer su servicio en las comunidades de El Fuerte apoyando al desarrollo de la región.
XII. DEPORTE
Ochenta años de basquetbol en El Fuerte
El primer balón de basquetbol que empezó a botarse en esta ciudad colonial ocurrió a mediados de los años veinte, que fue traído por el profesor jalisciense, Ignacio Ramos Salgado y fue en la rústica e improvisada cancha con piso de ladrillo del patio central del Palacio Municipal, donde hicieron sus primeros pininos los fuertenses que empezaron a practicar el deporte de las canastas, que definitivamente llegó para arraigarse y para siempre en el gusto, el ánimo y la emoción de varias generaciones de ciudadanos del siglo pasado y de este tercer milenio.
Y gracias a que se cuenta con el valioso testimonio de la fotografía, es que podemos echar un vistazo retrospectivo a la historia del basquetbol local y su desarrollo evolutivo, dividiéndose en tres etapas que están muy bien definidas y que corresponden a diferentes épocas a lo largo de estos ochenta años que tiene de jugarse aquí. Además, nos permite diferenciar una de las otras, para darnos cuenta de que el deporte ráfaga tuvo sus mejores momentos, que los buenos aficionados la han calificado como “la época de oro” cuando el básquet local tuvo su mejor nivel de todos los tiempos; que le permitió ser reconocida a nuestra ciudad a nivel estatal y del noroeste como una gran cantera de excelentes jugadores que pusieron muy en alto su nombre en muchas partes del país donde generalmente iban estos jugadores a estudiar o trabajar: Culiacán, Ahome, México, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, entre otras.
Etapa I
Esta primera etapa la podemos ubicar desde la década de los veinte a los cuarenta un período de veinte años, donde surgieron los primeros ídolos de la afición que destacaron por su gran calidad y que todavía son recordados por algunos cuantos viejos aficionados que hablan de su gran habilidad como grandes encestadores.
En esta primera etapa que marcó el impulso inicial y su consolidación en la preferencia y el gusto por este juego en esta cabecera municipal, ocurrieron hechos interesantes como lo fue indudablemente la inauguración de la primer cancha oficial en el interior del Palacio Municipal exactamente el 5 de mayo de 1943 y que por cierto este evento histórico estuvo dignamente enmarcado con la celebración del Primer Campeonato de Basquetbol en El Fuerte donde, según dice Humberto Ruiz Sánchez, el Director de Crónicas del Zuaque, el campeonato estatal se quedó en casa.
En esta etapa inicial descollaron varios jugadores; pero el que sobresale de todo y por mucho, por ser el impulsor y organizador del basquetbol, el que formó el primer equipo representativo de El Fuerte en el año de 1934, aparece en la fotografía histórica con esa primera selección junto con otros 8 elementos. Nos referimos al Señor Manuel Lira García, que arribó a El Fuerte en 1933, procedente de la Ciudad de México y estuvo aquí hasta finales de los cuarenta, donde su última participación la tuvo en 1948 en un Campeonato Estatal de Basquetbol efectuado en Culiacán.
Los mejores elementos que integraron el equipo fuertense y algunos otros que más sobresalieron en esa primera etapa, son los siguientes: Manuel Lira G., Manuel “el viejo” Cota, Miguel Lira G., Nicolás Sánchez Alonso, Wenceslao “Rico” Escalante, que fue el mejor jugador de esta época, Carlos Torres Sarabia, Napoleón “Pollo” Ibarra, Jacinto Jiménez Almada, Amado Quintero Gámez, Beremundo Domínguez, Manuel Torres Sauceda, Anacleto Gómez Millán, Jesús “Molacho” Escalante, que fue otro excelente jugador; José Jesús González, Quico Sañudo, Martín Rodelo, Héctor “el silencioso” Maldonado, Adolfo Flores Buitimea, Aureliano “el menudo” Rivera Escalante, otro magnífico jugador, un ídolo local, Jorge León “el cainito”, Alejandro Gerardo “el güero Calías”, un sobreviviente de esta generación de basquetbolistas y que en la actualidad presta sus servicios como taxista.
Etapa II
Esta segunda etapa, la más celebrada, productiva, floreciente y recordada como la que dio más satisfacciones y que generó un legítimo orgullo local al grado de ser reconocida nuestra ciudad en todo Sinaloa y en el noroeste como una gran cantera en la generación de basquetbolistas.
Esta etapa está comprendida en los cincuenta y sesenta y en ese periodo obtuvo campeonatos estatales tanto en primera fuerza y juvenil, una participación en el nacional de basquetbol celebrada en Mexicali, B. C. al representar a Sinaloa por el hecho de que el 1956 fue campeón del estado.
En esta llamada “Época de oro”, del basquetbol local, muy seguido nos visitaban potentes equipos que venían de diferentes partes del país por la fama que tenía El Fuerte: Sonora, Michoacán, Durango, etc. La cancha del palacio lucía completamente abarrotada de aficionados, hasta el segundo piso se llenaba disfrutando esos juegazos en noches de auténticas locura que nos sabían a pura gloria, porque normalmente el que siempre ganaba era nuestro victorioso equipo. Cuánto era el orgullo de sentirnos fuertenses porque nuestros jugadores ponían muy en alto nuestra ciudad por su valor, su coraje, su pundonor y, sobre todo, por su gran calidad al poner en práctica las jugadas aprendidas en los entrenamientos dirigidos por el profe Toño, el entrenador y capitán de la selección fuertense que se hizo cargo de ella desde que llegó a El Fuerte en 1956, procedente de su natal Aguascalientes.
El profesor Antonio Martínez Torres (Toño), fue el continuador del trabajo organizador de la primera etapa que realizó Manuel Lira García.
Antonio Martínez Torres integraba la selección estatal de basquetbol de su estado natal, Aguascalientes; en ese tiempo un jugador muy completo, con una gran técnica en el manejo del balón, un encestador muy certero, con una gran visión del juego para repartir balones y sobre todo un jugador disciplinado que jugaba con gran ardor y con mucho empuje que buscaba el triunfo a como diera lugar cada partido.
El profesor Toño traía, al llegar a El Fuerte, una gran preparación con la técnica más actualizada del momento para jugar el basquetbol del más alto nivel porque a él lo preparó por un espacio de cuatro años el mejor entrenador que ha tenido la selección mexicana de basquetbol de todos los tiempos, nada más y nada menos que el profesor Constancio Córdova, el único mexicano que figura en el Salón de La Fama en Estados Unidos. El Gobierno de Aguascalientes le pagó ese curso para que entrenara y formara basquetbolistas en ese estado. Como el destino es muy caprichoso, no sabía el profesor Toño que la condición para que se quedara definitivamente con nosotros era venir bien preparado para enseñar a la niñez y a la juventud fuertense a jugar como se debe jugar uno de los deportes más apasionantes y emocionantes que hay en la actualidad.
La cita que tenía Antonio Martínez Torres con esta ciudad colonial era por una misión específica que tenía que cumplir en su vida. Porque a su arribo se inició de inmediato una época donde el deporte de las canastas brilló con una luz muy especial; se empezó a practicar el básquet desde las primarias y la secundaria, los torneos de todas las categorías en todo el año, terminaban unos y empezaban otros, surgieron los grandes ídolos de la afición y sobre todo para la niñez y la juventud que se empeñaban en aprender a jugar y a superar su nivel de juego para parecerse a sus ídolos. Es de justicia consignar aquí los nombres de los que integraron el equipo que ganaron el Campeonato Estatal en Culiacán en año de 1956 y que representaron a Sinaloa en el Nacional de basquetbol en el mes de marzo de 1957. Ellos son: profesor Antonio Martínez T., profesor Carlos Salazar Chávez, José “Robinson” Rivera, Alfonso Acosta Mendoza, Rafael “Cupido” Verdugo, Salvador Ayala Leyva, Jesús Borboa, Emilio “Chiquillo” Ibarra, Guillermo “Memo” López, Guillermo “Carnitas” Gaxiola, Francisco “chico” Ibarra.

Equipo de El Fuerte, campeón estatal de 1957
Poco tiempo después se agregaron al equipo otros magníficos jugadores como: Roberto Gil y la nueva camada de jugadores con la Escuela del profesor Toño: Onésimo Mendoza, Rosario Solano, Rafael Jiménez, Pedro “ponini” Magallanez, Humberto Mondaca, Olegario Barreras, Ernesto Acosta, Rodolfo García, Guillermo Dávalos, Horacio “Cachito” Valenzuela. De los jugadores sobresalientes que por grupos a diferentes lugares en los años sesenta, tenemos: Para Ahome; Rafael y Pedro Estrella, Emilio “Chiquillo” Ibarra, Jaime Verduzco, Manuel Medina “El negro”, Onésimo Mendoza, Carlos “Piolín” Torres”. Para Culiacán: Juan Estrella, Rafael “Perico” Jiménez, José A. “Frijol” Orduño, Juan Fernando Barreras, Felipe “Chiquito” González y para México: Los hermanos “Coraje”, Sergio, Jaime y Rafael Gómez Vega, Roberto “Chinole” Gómez Lee, René Zazueta, Orlando Serrano; este equipo fuertense obtuvo en el D. F. cinco campeonatos del Sector Obrero y otros tantos a nivel nacional del mismo Sector, ¡Tremendo equipo, puro poder fuertense!
En esta época se dio el increíble caso de que, en un campeonato estatal de basquetbol de primaria participaron tres equipos formados por puros fuertenses: El Fuerte, la U. A. S. y Ahome, así de pesado estaba nuestro nivel de juego en esos gloriosos años.
Esta segunda etapa, repetimos, marcó y selló definitivamente toda una época y con ella a nuestra ciudad y a su gente con un timbre muy especial en el orgullo ciudadano y la estima personal por la práctica de un deporte que le dio prestigio y fama. Los que tenemos memoria y un sentimiento de agradecimiento sincero para el artificio de este fenómeno que vemos muy difícil se vuelva a repetir, porque en estos tiempos no es fácil encontrar a personas que dediquen su tiempo y sus conocimientos sin la debida y justa remuneración por su esfuerzo en el cumplimiento de una tarea ejemplar.
El profesor Antonio Martínez, durante los años que estuvo al frente del equipo representativo de nuestra ciudad, lo hizo de una manera gratuita. Afortunadamente hemos visto como la vida lo recompensó muy ampliamente, porque El Fuerte le dio su mujer, sus hijos, sus nietos su gran familia que son su legítimo orgullo y por ellos vive aquí en su Fuerte, donde goza de la sincera estimación y del cariño de tantos y tantos alumnos que tuvo en su larga vida docente y que esperamos que sea por muchos años más. ¡Que Dios lo siga bendiciendo!
Etapa III
A esta última etapa de la interesante historia de los 80 años del basquetbol fuertense, la ubicamos desde los años setenta hasta la fecha actual (2010), la más prolongada, pues abarca más de 30 años ¡y la menos productiva! En lo que se refiere a los logros en los que hemos sido campeones fuera de casa debido, más que nada, a una total desorganización ya que dejaron de funcionar los comités municipales de basquetbol y, aunado a esto, la apatía de los propios jugadores y de las autoridades municipales.
Este caos coincide con la desaparición de la cancha municipal que estaba en el interior del Palacio Municipal y el alejamiento del profesor Antonio Martínez en la conducción y preparación de la selección local de básquet.
Los aficionados empezaron a vivir del recuerdo de aquella edad de oro cuando nuestra ciudad era una de las mejores canteras del deporte ráfaga en el noroeste de México. En el 2008 se restauró y acondicionó la cancha municipal que, en homenaje al profesor Antonio Martínez Torres, se le asignó ese nombre; hoy se encuentra en condiciones deplorables. A pesar de esta circunstancia, el nivel de juego local ha mejorado en lo técnico y táctico y es aceptable, por eso vemos con agrado a camadas de jugadores de ambos sexos que practican un excelente basquetbol en torneos locales. La calidad que se aprecia en ellos parece venir de apreciar los juegos televisados de los grandes equipos y sus estrellas de la N.B.A.; hablando de esta liga, si se tratara de escoger a un digno representante de esta tercera etapa, tomaríamos de inmediato al joven Alex García Mendoza, hijo de un muy popular deportista, Álvaro “Menudo” García, y que actualmente juega en el equipo colegial de Arkansas Litle Rock y que, por méritos propios, ya figura en el cuadro titular gracias a sus buenas actuaciones. Por sus excelentes facultades tiene amplias posibilidades de figurar, en poco tiempo, a la misma N. B. A. ¡Qué orgullo será para los fuertenses verlo jugar a esos niveles y disfrutar a lo grande viéndolo en la T. V. entregándose en cuerpo y alma para obtener triunfos para él y para su equipo! Alex se ha preparado desde que era niño que a duras penas llegaba el balón al aro. Ahora, su meta, es hacer una carrera en Estados Unidos jugando el mejor basquetbol del mundo. Se puede convertir Alex en el ídolo deportivo que hace muchos años no tiene El Fuerte; cuando esto ocurra, todos los basquetbolistas fuertenses de todos los tiempos, nos sentiremos orgullosos de él y pensaremos que nos brindará sus triunfos con una sonrisa y diciendo para sí ¡Y soy de El Fuerte!.
(Texto proporcionado por el profesor Fausto M. Acuña Estrella)
XIII. CULTURAE IDENTIDAD
a. Las fiestas tradicionales
Hay fechas que se han convertido en fiestas muy celebradas en todo el país como la navidad, año nuevo, día de muertos y semana santa, el 15 y 16 de septiembre y el 20 de noviembre. En El Fuerte, las fechas más relevantes son: el 20 de noviembre, que es cuando se organiza la feria tradicional que abarca casi dos semanas. Esta feria se inició en 1964 con el fin de celebrar los 400 años de la fundación de El Fuerte (24 de junio de 1564) sólo que se recorrió a noviembre festejándose doblemente con un programa que comprendió todos los aspectos de la cultura con actos donde participaron artistas nacionales y conferencistas, amén de las instituciones estatales y municipales que mostraron todo lo que podían con excelente organización.
Otro festejo significativo ha sido, desde hace años el Reencuentro del Club de Leones. A fines de diciembre ¡Toda una fiesta popular! Los Leones tanto del municipio como los que radican en otros lugares del país o del extranjero, se unen en colorido desfile, eligen su reina y ¡al baile del reencuentro! Pero también entregan reconocimientos a sus miembros más destacados y de la sociedad fuertense.
Como el municipio cuenta con varias comunidades habitadas por el grupo mayo, existen las festividades propias de su cultura; Semana Santa, día de muertos; y la de sus santos patrones como San Antonio en Capomos, San Juan Bautista en Tehueco, San Juan Evangelista en Mochicahui, las celebraciones mayos, son de acuerdo a sus rituales que algunos conservan su origen prehispánico; venado, pascola y otros como resultado del mestizaje como, matachines y judíos.

Danza del venado.

Semana Santa en Tehueco.
Como estas comunidades tienen sus propias autoridades y estructura de organización de sus pueblos, cuentan con sus “centros ceremoniales” en donde se concentran. Tehueco es un centro ceremonial muy importante, allí acuden de varias comunidades a celebrar la Semana Santa vistiéndose de “Judíos” quienes buscaran a Cristo durante toda la cuaresma recorriendo por todos medios la región, siendo el atractivo, alegría, temor o curiosidad de niños y adultos quienes les obsequian algunas monedas y ellos corresponden bailando venado o pascola con esos disfraces muy creativos; imitando al soldado romano, se enfundan en una máscara de cuero de chivo o jabalí imaginando el casco, luego, se enrollan una cobija al tórax y se atan un cinturón del cual prenden cartuchos vacíos de escopeta o trocitos de carrizo para semejar el faldillón del militar. Los judíos ofrecen una moneda y deben cumplir con las normas para que le sean válidos sus sacrificios. Todo ritual culmina el sábado de gloria cuando se “queman las máscaras”, allí están presentes miles de espectadores en cada centro ceremonial; Capomos, Tehueco, Charay, Mochicahui, entre otros.

Viacrucis en el Museo de El Fuerte
Tradición de Semana Santa
Viacrusis
En las celebraciones del “santo patrón”, el ceremonial comprende una parte de responsos, oraciones y ejecución de Venado, Pascola y Matachín y culmina con un banquete de platillos típicos de la gastronomía mayo: Guacavaqui, Lecheatol, pan que degustan organizadores y danzantes.
b. Calendario de Festividades
| Fecha | Festividad | Lugar |
| 2 de Febrero | Día de La Candelaria | Capomos y Ocolome |
| Marzo – Abril | Semana Santa | En los centros ceremoniales |
| 12 de Junio | Día de San Antonio | Capomos |
| 24 de Junio | Fundación de El Fuerte (1564) | El Fuerte |
| Día de San Juan Bautista | Tehueco | |
| 15 y 16 de Septiembre | La Independencia de México | El Fuerte |
| 1 y 2 de Noviembre | Día de muertos | El Fuerte, panteones de concentración y centros ceremoniales. |
| 20 de Noviembre | Feria tradicional | El Fuerte |
| 12 de Diciembre | Día de la Virgen de Guadalupe | El Fuerte |
| 25 de Diciembre | Navidad | En todo el municipio |
| 27-29 de Diciembre | Reencuentro del Club de Leones | El Fuerte |
| 31 de Diciembre | Fin de año | Baile popular en El Fuerte |
Fiesta de la Candelaria de Capomos en la Casa de la Cultura.
c. Las artesanías del municipio
Hablar de artesanías es referirse, en primer lugar, a los grupos mayos que habitan en varias comunidades del municipio como Capomos, Tehueco, Sivirijoa, Charay, Mochicahui, entre otras. La producción de artesanías está ligada íntimamente a las fiestas tradicionales yoremes, a su indumentaria y a su música, pero algo curioso, los músicos no son artesanos, sólo algunos danzantes de venado y pascola elaboran objetos como sonajas, ayalos, mascaritas de pascolas; todo esto en su tamaño normal o en pequeño para llavero, también hacen tamborcitos y capullos de mariposa pintadas con símbolos o dibujos como los que tienen los petrograbados del Cerro de la Máscara.
Hay otros artesanos, los de El Rincón de Aliso, que trabajan un telar de pedal y elaboran, con lana, cobijas y cinturones para los danzantes de pascola. Han obtenido primeros lugares nacionales con sus trabajos de calidad. Las máscaras de pascolas son las más codiciadas por los conocedores de la cultura yoreme y por los visitantes; los elaboran con madera de álamo dándoles formas de animales; chivo, coyote, perro, mono… y les ponen “barbas” de crin de caballo, en ocasiones suelen pintarlas o decorarlas con algún friso en la frente. Destacan como artesanos de este tipo de “recuerdos” los de Capomos, Tehueco y Rincón de Aliso.
Artesanía Yoreme, Museo de El Fuerte
Pero hay otro tipo de artesanías que se relaciona con el hogar: La cestería y la cerámica. En el tejido de la palma quienes más se dedican a esto son los de los Ojitos y Tetaroba, en la cerámica, los de Capomos donde hay toda una tradición y tienen un estilo muy propio, identificable entre muchos, sólo que su producción sigue siendo con técnicas muy tradicionales y les lleva mucho tiempo y trabajo.
Artesanía fuertense
A pesar de haberles gestionado con asesoría de artesanos de otros estados para hacer las vasijas con técnicas que les permitan elaborar mayor cantidad en menos tiempo y de mayor resistencia, pero no han dado resultado. Han terminado los proyectos aprendiendo lo que les han enseñado, pero continúan apegados a sus tradiciones, además, no se incorporan nuevas personas al aprendizaje. Está sucediendo lo mismo con los artesanos que trabajan la lana; no hay continuidad y pronto estará condenada esta actividad a su desaparición.
Además de los artesanos mayos, muy pocos “yoris” elaboran otro tipo de artesanías. Sólo han adquirido fama la familia de Jesús Ramos en Mochicahui que se han convertido en especialistas para trabajar el tallado de madera; elaboran conjuntos de escenas de músicos y danzantes de venado o pascola y también figuras individuales. Las piezas son de unos 25 cm. de altura y el conjunto de danzantes son de 6 a 10 piezas representando con fidelidad el momento preciso en la ejecución de un ritual tradicional yoreme. Es de admirarse hasta el último detalle en cada figura, pueden apreciarse, las uñas de los dedos en pies y manos, el encorreado de los huaraches, los rasgos por los más caros que cubren los rostros: es una reproducción fiel en miniatura de esas danzas prehispánicas.
He visto en ocasiones esporádicas alguna persona mayor que elabora cucharas y bates de madera, pero no representan una tradición. En el Museo – Fuerte – Mirador tienen a la venta diversas artesanías producidas en el municipio, verá usted que los yoremes se llevan las palmas. ¡Artesanía de primera!
d. La identidad del fuertense
La delimitación territorial que ocupa el municipio del Fuerte se ha ido conformando en los vaivenes de la historia; desde los primeros pobladores, diversos grupos étnicos-pimas-ópatas-que fueron asentándose en sitios donde desarrollaron un sentido de pertenencia y lucharon por defender, conservar y ensanchar por los medios a su alcance.
La región del actual municipio fue ocupado por zuaques, tehuecos y sinaloas, cada uno de estos grupos tenía su área más o menos definida. La conquista trajo como consecuencia cambios bruscos en todos los ámbitos de estos grupos. La conquista espiritual fue conformando centros de población como método de sometimiento y mayor seguridad y comodidad para su misión evangelizadora, pero también para mayor control político ejercido por el conquistador; así nacieron las “misiones” que actualmente son los “centros ceremoniales” del grupo mayo en el municipio y que se heredó la importancia para la realización de los ceremoniales.
Existen seis de estos centros que conservan rituales místicos donde se mezclan danzas y música prehispánicas. Aunque la religión católica cristiana atiende los templos de estas comunidades, los mayos son los dueños absolutos de estos sitios durante sus festividades.
El español vencedor, para administrar y sacar provecho de “su conquista”, dividió el nuevo territorio en intendencias y provincias. Al hacerse independiente México, la Constitución de 1824 dividió al país en 19 estados y 4 territorios. En 1857, eran 23 estados, 1 territorio y 1 distrito federal. Para 1865, la división será en departamentos, y llegará a 50.
Con la Constitución de 1917 finalmente el territorio se dividió en 31 estados y el conformado por los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, se independizaron quedando como municipios libres. Por estas razones históricas y geográficas, existe una muy estrecha relación entre los tres municipios desde el punto de vista económico, político y cultural.
Actualmente el municipio tiene 92,585 habitantes (INEGI 2005) repartidos en 386 comunidades, 5 poblaciones ocupan el medio urbano, la cabecera cuenta con 13,000 habitantes aproximadamente, el resto que corresponde al 70% lo conforma el medio rural.
Para la realización de este trabajo se consideró sólo algunos aspectos del método de representaciones sociales y para la obtención de datos se usó la entrevista a un total de doce personas adultas. Se buscó que fuesen personas que estén en contacto constante con todos los medios sociales. Las entrevistas se grabaron en audio casete bajo cinco temas específicos:
1.- Costumbres y tradiciones
2.- Valores
3.- El carácter
4.- Lenguaje
5.- Política
A continuación se presentan las conclusiones:
1. Costumbres y tradiciones
Los mayos siguen conservando sus tradiciones, sobre todo aquellas relacionadas con ceremoniales místicos; semana santa, día de muertos, fiestas del santo patrón de la comunidad, etc.
Se ha notado en los últimos años una constante alteración o degeneración en la indumentaria que usan en sus danzas o representaciones.
Las máscaras de “judíos” que tradicionalmente eran de cuero de algunos animales del monte, ahora las hacen de hule de personajes chuscos,
terroríficos, políticos, etc. que el comercio ofrece. Los danzantes ya se visten con ropa de moda, así como el calzado. Las fiestas tradicionales principales, se han ido transformando en una feria con juego mecánicos con tianguis y culmina en baile popular con venta de bebidas alcohólicas. Un alto porcentaje de fuertenses acude a esos 6 centros ceremoniales en las fiestas mayos.
En la ciudad de El Fuerte existen otras tradiciones; por ejemplo la celebración del grito de Independencia en donde acuden de toda la región y de otros municipios, la feria tradicional del 20 de noviembre, el baile del reencuentro del club de leones que realiza un desfile muy lúcido con todos los “leones” fuertenses y familiares radicados fuera del municipio, el viacrucis viviente de semana santa, entre otros.
Los fines de semana que eran para convivio familiar se han ido perdiendo. Los hombres forman círculos de amigos y acuden a lugares muy tradicionales; la Galera a orillas del río (para ingerir bebidas embriagantes; el yori, cervecero; el yoreme, vinero), la cacahuatera, el boulevard, a las presas de pesca, al río de paseo o pesca y a la cacería deportiva.
La costumbre de pasear en la plaza ha ido decayendo.
2. Valores
Los fuertenses son francos, sinceros, bondadosos, aunque a veces usan palabras inadecuadas sin respetar el lugar ni a personas.
Hay una falta de comunicación entre padres e hijos. Es notoria la degeneración de los valores en niños, adolescentes y jóvenes, muy poco en los adultos. La escuela no toma en serio el problema y muy pocos maestros se preocupan por inculcar los valores.
Las familias aún son unidas, pero se han ido perdiendo estos valores por la influencia de los que se van en busca de trabajo y regresan con otras costumbres.
Con respecto a los valores la TV, el Internet y otros medios masivos de comunicación están influyendo en forma negativa considerablemente.
3. El carácter
Medio urbano: Es abierto, los adultos muy respetuosos y poco los jóvenes. Solidario, participativo, pero espera que otros inicien acciones para él actuar. Muy comunicativo, amistoso, apático a eventos culturales. Muy alegre, fiestero, bailador.
Medio rural: Existe más respeto, nobleza, solidaridad, apegado al hogar, franco, respetuoso con los visitantes y más inclinado a las tradiciones Los mayos son muy solidarios y apoyan lealmente a quien acuerdan sus líderes. Ya se empezaron a dividir por querer ocupar puestos donde reciben un buen sueldo.
El grupo mayo de las comunidades rurales es muy respetuoso, amigable, celoso de sus tradiciones, guardan secretos de la comunidad, los adultos hablan entre ellos su dialecto, son muy unidos, se tratan con igualdad y respetan mucho a las autoridades.
4. El lenguaje
Los adolescentes y jóvenes usan un lenguaje irrespetuoso, inadecuado con palabras mal sonantes; los niños también ya las usan en cualquier lugar. Ni los padres de familia ni la escuela ven esto como un problema y no hacen nada al respecto.
El uso de estas palabras, para algunos no significa falta de respeto, sino una forma de expresarse.
Este tipo de lenguajes se acostumbra también entre familiares en muchos hogares, pero los adultos no comprenden del todo las expresiones de los adolescentes y jóvenes.
5. La política
Los jóvenes empiezan a tomar parte en todas las expresiones políticas, como votantes, los adultos son mas apáticos y los jóvenes los están supliendo, son muy activistas en las campañas, sobre todo en las locales. Los adultos se han ido desilusionando con los que han llegado al poder y se han olvidado de sus promesas. Los partidos no han tenido buena oferta política ni un buen plan de trabajo. No hay motivación, no rescatan las necesidades. Solo participan activamente los que están en “el juego”, los demás no quieren hablas de “eso”, mucho menos apasionarse.
En las últimas campañas locales han proliferado los panfletos plagados de críticas bajas, amenazas y chismes.
Participan los que son presionados o comprados o que tienen algún interés personal o familiar.
No hay verdaderos líderes, vienen de fuera.
Se basan mucho en la publicidad y apoyan a la persona que les indican.
e. El Museo- Fuerte- Mirador
El 9 de diciembre de 2001 fue inaugurado el Museo; obra realizada por la administración del presidente municipal J. Humberto Galaviz Armenta con el apoyo del gobernador Juan S. Millán Lizárraga. El sueño de muchos fuertenses se hizo realidad. Se escogió el mejor sitio para tan majestuosa obra: el mismo lugar donde Diego Martínez de Hurdaide construyera un “fuerte” en 1610 con el fin de tener un lugar seguro para defensa y albergar a los españoles con todo y víveres y ganado. Fue en esa loma de la pila, al oeste de Palacio Municipal donde se levantó el Museo imitando la forma de un “fuerte”. Esta construcción de Hurdaide, que fuera autorizada por el virrey don Antonio de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros, dio origen al nombre de la población llamándose El Fuerte de Montesclaros.
El Museo tiene tres funciones: 1.como Museo, 2.como réplica del “fuerte” de Hurdaide y 3. como Mirador.
El Fuerte, uno de los atractivos turísticos más importantes del municipio
Como Museo, en sus 4 espaciosas salas, da cabida a exposiciones fotográficas, objetos diversos de la etapa de la revolución, una colección de fotos antiguas de la región de El Fuerte, una sala con la cultura mayo yoreme, y exposiciones temporales de pintura o manualidades.
Como “fuerte”, puede admirarse que el edificio tiene la forma de un fuerte, aunque el original, según escritos, era de adobe, se construyó de piedra cantera para su mejor conservación, pero se conservó la forma y dimensiones.
Como Mirador, se ha convertido en un sitio preferido por la juventud que se siente enamorada o por los bohemios y románticos pues, en verdad, el paisaje atrae tanto… que el amor encuentra sosiego e inspiración al respirar el perfume vegetal y al saborear las pinceladas del paisaje colorido.
Al término del didáctico y romántico recorrido, en taquilla puede adquirir como recuerdo postales, artesanías y libros que tratan de la región y de la historia y literatura de Sinaloa.
Todo visitante que llega a El Fuerte debe conocer este Museo que tiene especial atractivo y lo distingue de muchos otros. Visita obligada para mexicanos y extranjeros, se llevarán un gratísimo recuerdo de este Pueblo Mágico de Sinaloa.
f. Los organismos culturales
Los organismos culturales juegan un papel importantísimo en una comunidad. Su misión es promover la cultura del pasado y la que se va generando para que la misma población la conozca, la difunda y la proteja.
El Seminario de Cultura Mexicana se funda por decreto presidencial con Ávila Camacho en 1941 y se integra por corresponsalías en todo el país – actualmente se están fundando también en el extranjero – que son la esencia y la razón de ser del trabajo del Seminario.
Calle Antonio Rosales: Casa de la Cultura y Mansión de Orrantía
En El Fuerte se fundó la Corresponsalía en febrero de 1967 siendo su primer presidente el cronista y poeta Tito Tranquilino Gómez Torres, y como miembros el Lic. Miguel H. Ruelas, Dr. Enrique Cañedo Ibarra, Dr. Leonardo Álvarez Delgado, Dr. Gaspar Álvarez Lugo, Sr. Rafael López Mallen, Jesús Ávalos Corona, Fortunato Vega Armenta, José Dolores Flores Pacheco, Elodia Gómez Vda. De Acuña y Secundino Guerrero Sánchez.
Fueron los pioneros preocupados porque El Fuerte no quedara aislado culturalmente, organizaban conferencias y conciertos con el apoyo de los titulares del Seminario. Los correspondientes fuertenses asistían a las asambleas nacionales intercambiando ideas e impresiones sobre la cultura del país. Estuvieron en El Fuerte la licenciada Guillermina Llach, el Lic. Salvador Azuela -hijo del escritor de la Revolución Mexicana Mariano Azuela- el violinista Aurelio Fuentes y el pianista Juan D. Tercero y doña Eulalia Guzmán.
Siendo presidente municipal el C. Plácido Miranda Soto, se declaró a don Salvador Azuela como hijo predilecto de El Fuerte, por el cariño que mostró siempre por esta ciudad.
Al fallecimiento de Salvador Azuela y de varios correspondientes de El Fuerte, la actividad entró en un letargo hasta que en febrero de 1991 se llevó a cabo el Coloquio Nacional del Seminario en Los Mochis, se aprovechó para que se reactivara la corresponsalía. El Coloquio se trasladó a El Fuerte y en la sala de Cabildo se le tomó protesta a la directiva, encabezada por el Profr. Miguel Castillo Cruz, y a los demás miembros: María de Jesús Pedrozo Uzárraga, Diego Estrella Reyes, Fausto M. Acuña Estrella, Manuel Lira Marrón, Mario León Leyva, Luz Elvira estrella Reyes, Erasmo Briceño Mondaca, Armando Ochoa Valdez, José Rosario Fierro Armenta, Pedro Sañudo Armenta, José María Zamora Torres, Ernesto Parra Flores y nuestro querido cronista Tito Tranquilino Gómez Torres.
Detalle arquitectónico de la Casa de la Cultura
La actividad se reactivó bajo la certera dirección del insigne maestro Castillo quien, ante problemas serios de salud, se retiró definitivamente de toda actividad para atenderse en Montemorelos al lado de su esposa e hijos. El 3 de febrero de 1993 se eligió la nueva directiva quedando como sigue:
Presidente: Ernesto Parra Flores
Secretario: José María Zamora Torres
Tesorero: Armando Ochoa Valdez
1º. Vocal: Mario León Leyva
2º. Vocal: Miguel Ángel Morales Ibarra
3º. Vocal: Pedro Sañudo Armenta
El trabajo cultural siguió su marcha aunque algunos miembros se retiraron quedando un equipo de sólo seis integrantes, se mantuvo la responsabilidad y misión constante, también habían fallecido tres miembros muy activos. El maestro Miguel Castillo, la Profra. María de Jesús Pedrozo y el pilar del centro, Tito Tranquilino. Recientemente lamentamos la pérdida del cronista de la Ciudad, Manuel Lira Marrón, el 7 de enero de 2009.
Las actividades constantes motivaron a otros ciudadanos que solicitaron su ingreso a la Corresponsalía que hoy cuenta con 22 miembros.
Conferencia del profesor Vicente Oria Razo
Existe otro Organismo Cultural en El Fuerte: La Crónica de Sinaloa, A. C. afiliada a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A. C.
XIV. EL FUERTE, “PUEBLO MÁGICO”
El Fuerte de Montesclaros fue fundado por Francisco de Ibarra un 24 de junio de 1564, con el nombre de San Juan Bautista de Carapoa, fue el primer asentamiento fundado por españoles en tierra sinaloense, escogido el lugar como punto estratégico par la conquista de la provincia de Sinaloa y del norte.
Palacio municipal construido en 1907
Palacio municipal durante las fiestas patrias
En su devenir histórico, durante 446 años, ha ido construyendo la imagen que hoy tiene a través de ir levantando tanto construcciones que representan las etapas por las que se ha pasado; así, encontramos casas muy antiguas de adobe y piedra; otras, de ladrillo, casas todas estas de anchas paredes, techos altos, patios muy espaciosos donde se cultivaban verdaderos huertos. El centro histórico es el área que comprende el mayor número de construcciones que nos hablan de los tiempos más remotos y de los de mayor auge.
Plaza de armas, testigo del devenir histórico fuertense
En el año 2002, un grupo de fuertenses interesados en rescatar los valores arquitectónicos e históricos del lugar, tienen la idea, y la comparten, de buscar formas que tanto edificio hermoso pudiera lucir de nuevo como cuando fueron construidos. El tiempo y otras causas ya estaban provocando daños, a veces irreparables, y habría que hacer algo porque son parte del patrimonio cultural de la comunidad. Se reúne ese grupo de fuertenses, unos que viven en la ciudad y otros que radican fuera, se fijan como objetivo que el fuerte sea nombrado “Patrimonio Histórico de la Nación” para de esa manera obtener recursos y poder rescatar las construcciones de valor. Se inician las gestiones ante INAH estatal y ante CONACULTA con el apoyo de las autoridades municipales (Pdte. José Luis Vázquez Borbolla).
Templo de Sagrado Corazón de Jesús, contrucción del siglo XVIII
El 15 de noviembre de 2003 se integra la Comisión Local para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de El Fuerte quedando constituido como sigue:
Presidente: Dr. Gaspar Álvarez Lugo
Secretaria: Profra. María Luisa Cota González
1º. Vocal: Dra. Lucila Margarita Cortés González
2º. Vocal: C. Pablo Anaya Cota
3º. Vocal: Arq. David Humberto García Pacheco
Coordinador: Dr. Rolando Herrera Urbina
En esa fecha se había dado el primer paso firme para alcanzar el sueño y hacerlo realidad de muchos fuertenses que aman sus pueblo cabe destacar, por justicia, las acciones constantes y tenaces del Dr. Rolando que, viviendo en Hermosillo, se trasladaba a El Fuerte toda vez que fuera necesario, y la profra. María Luisa con su incansable gestión.
Ningún visitante se despide sin saborear la rica agua de cebada del tradicional “Pura Vida”
Los trámites caminaban a paso seguro gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Historia y de Arquitectura, de la Crónica de Sinaloa, A.C., INAH estatal y de CONACULTA en la persona del Dr. Xavier Cortés Rocha, Secretario de la Preservación del Patrimonio Cultural quien firmó y dio lectura al Acta Constitutiva.
Continuaron las gestiones en la administración 2005 – 2007 durante las cuales, el propio Dr. Cortés propuso que mejor se buscara obtener el nombramiento de Pueblo Mágico porque reunía los requisitos y más que otros ya nombrados. Se empezó a trabajar con el nuevo objetivo cumpliendo los requisitos que señala la normatividad de tan honroso nombramiento; se unen más fuertenses a la causa y ¡por fin! se obtiene lo anhelado en julio de 2009 en que, en un evento histórico, el C. gobernador del estado Jesús Alberto Aguilar Padilla, acompañado del Secretario Nacional de Turismo el Lic. Rodolfo Elizondo Torres y el Lic. Antonio Ibarra Salgado, Secretario de Turismo en Sinaloa, le hacen entrega del nombramiento al C. Pdte. Municipal Víctor Manuel Sarmiento Armenta y estando como testigos el pueblo de El Fuerte que mostraba asombro y alegría por haber logrado tan alta distinción.
Hotel Real de Carapoa
Ser un “Pueblo Mágico” es un privilegio y un reconocimiento que México hace a una comunidad como recompensa al esfuerzo hecho por sus habitantes a través de cientos de años pasando por tantas épocas críticas y que fueron superados; es el premio por el esfuerzo común para preservar las buenas costumbres, tradiciones y los valores, tanto de sus construcciones armoniosas como de esos otros valores internos de los fuertenses.
Paisaje arquitectónico del centro histórico
Unido el reconocimiento oficial, el gobierno federal, estatal y municipal, emprenderán proyectos y programas no sólo para rescatar el patrimonio cultural sino para que el Fuerte se convierta en un lugar de atractivo turístico para los sinaloenses, mexicanos y para el mundo. Los apoyos económicos iniciaron antes de obtener el título, en este año (2010) se está llevando a cabo la 3ra. etapa de restauración del centro histórico. Si usted no ha visitado la ciudad en los últimos 10 años, de seguro se admirará de los cambios que ha tenido. Existen planes en grande que harán de El Fuerte una ciudad “grande”, única en Sinaloa. Vea usted si no: se tiene a un tiro de de piedra el río más grande de Sinaloa y el 3º en el país, se cuenta con la zona arqueológica más importante también del estado, la ciudad tiene más de la mitad de los edificios de valor que hay en Sinaloa, se cuenta con dos presas que le dan vida a los municipios de El Fuerte y Ahome; puede llegar en ferrocarril, en autobús o en avión. ¿Qué le parece?… ¡Ah! Pero todo título trae responsabilidades. La sociedad fuertense deberá comprometerse, ¡de corazón! a mostrarle al mundo que no se equivocaron al otorgarle ese título y que sí lo merecían.
Calles mágicas de El Fuerte
Un Pueblo Mágico es todo un símbolo distinto, una marca turística reconocida, un futuro de vida, una esperanza de luz.
El municipio de El Fuerte aportó muchos hombres durante la Independencia, La Reforma y La Revolución Mexicana; hoy le entrega al mundo la belleza de su paisaje, la riqueza de su arqueología, la majestuosidad de sus construcciones y la nobleza de sus gentes. (Datos proporcionados por la profra. María Luisa Cota González)
Kiosco de la Plaza de la Constitución
Algunos datos sobre el turismo
En los últimos diez años el turismo se ha convertido en una alternativa como fuente de trabajo. La restauración de los edificios, la construcción del Museo-Fuerte-Mirador, el surgimiento de nuevos hoteles que ofrecen todos los servicios para todo tipo de visitantes –se cuenta con 18 hoteles en la ciudad y uno a orillas de la presa Josefa O. De Domínguez, haciendo un total de 322 habitaciones; algunos hoteles ofertan el servicio de caza y/o pesca, paseos por el río Fuerte o viajes a las Barrancas del Cobre en Chihuahua por ferrocarril.
Vista de noche del templo del Sagrado Corazón de Jesús
Los restaurantes ofrecen platillos muy variados de comidas típicas mexicanas o de la gastronomía regional a base de la deliciosa lobina, mojarra o del exquisito cauque, obsequio de las límpidas aguas de las presas y del río.
Recorrido por el Centro Histórico
Malecón del río Fuerte.
El servicio de transporte Mochis-El Fuerte-Mochis inicia a las 5:00 hrs. con salidas cada media hora culminando a las 20:30 hrs. Algunas rutas llegan hasta la cabecera del hermano municipio de Choix que está a 40 km. de El Fuerte, hacia el norte.
Otra vista del malecón para caminatas de reflexión y para hermanarse con la naturaleza.
El nombramiento de Pueblo Mágico está motivando a la población a mejorar todos los servicios, las autoridades municipales, con los grupos culturales y de clubes de servicios, desarrollan proyectos de restauración y embellecimiento de edificios, cuidado del ambiente, creación de espacios recreativos y rescate de las tradiciones así como de la zona arqueológica del Cerro de la Máscara.
Puente colgante en “la galera” que conduce al Cerro de la Máscara.
Los grupos de turistas incluyen en sus recorridos la visita a comunidades indígenas mayos para apreciar sus fiestas tradicionales, artesanías, gastronomía y su forma de vida.
Espectacular panorámica desde el mirador del Museo
Un atractivo para las familias son los balnearios; se cuenta con tres en El Fuerte y uno en el ejido Huepaco, en el Km. 21 de la carretera Mochis-El Fuerte.
Para los amantes de la naturaleza, hay un malecón que está a pocos metros del centro y que puede aprovechar para una caminata mañanera, o de pesca en tranquilas aguas del maravilloso río Fuerte, o para admirar los atardeceres. Las presas Miguel Hidalgo y Josefa O. De Domínguez, ofrecen todo el esplendor de sus aguas que forman rincones paradisíacos e inspiran para ejercer el arte de la poesía o la pintura.
Cruce del río Fuerte a “la galera”
Paseo por el río Fuerte desde la presa Miguel Hidalgo.
Pesadores al amanecer en “Las peñitas” del malecón.
Pesca de lobina en las presas, atractivo y fuente de trabajo.
XV. LOS PERSONAJES FUERTENSES
Cada lugar tiene sus personajes. Los hay de todo tipo: los bohemios, dicharacheros , ingeniosos, silenciosos, pintorescos por su forma de vestir, los poetas verbales, etc. A este grupo suelen llamarlos personajes folklóricos o pueblerinos. Existe otro tipo que es el que sobresale por encima de los demás porque ha desarrollado notoriamente algún tipo de actividad; social, deportiva, política, de servicio, cultural, etc. Y que tiene el reconocimiento de su comunidad y, en ocasiones, trasciende las fronteras locales siendo reconocido, estatal, nacional o internacionalmente. Nuestros biografiados tienen el reconocimiento del municipio, pero algunos lograron romper la barrera y su acciones fueron admiradas en otros países, como la del primer actor Raúl Guerrero, del escritor Sergio Danilo Elizondo, la maestra Manuelita Lugo o del revolucionario Pablo Eugenio Macías.
Conocer la vida de los personajes de un pueblo es conocer su historia, pues cada personaje es un resumen importante de hechos en la vida de nuestras comunidades.
Los personajes aquí presentados son sólo una selección un tanto resumida, pero quedan muchos sobre todo de épocas del siglo XV, XVII y XVIII que llenarían un libro completo; espero que alguien se aventure a ese rescate.
Profesor Miguel Ángel Morales Ibarra.
Miguel Ángel nació en Tehueco, El Fuerte, Sinaloa, un 17 de enero de 1944; estudió primaria y secundaria en El Fuerte y para maestro en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco. En Tepic estudió en la Normal Superior en la especialidad de historia y maestría en pedagogía.
Laboró en las Misiones Culturales de 1964 a 1970, fue director y supervisor en esa institución de 1971 a 1975 en Sonora y Sinaloa. Ingresó como maestro de Ciencias Sociales a la Secundaria Ignacio Ramírez de El Fuerte en 1981 hasta su jubilación en 1996.
Paralela a su labor docente, que llevó siempre bajo una ética de servicio, desarrolló actividades relevantes dentro del deporte fundando ligas infantiles y de primera fuerza de beisbol; su labor cultural se refleja en la edición de varias revistas de rescate de la cultura de su pueblo natal y difundiendo y defendiendo la tradición yoreme. Fue presidente del Comisariado Ejidal de Tehueco luchando siempre por el bienestar y respeto a los valores culturales. Fundó el Museo comunitario teniendo siempre la colaboración de otro gran hombre de Tehueco, Miguel Alonso Quintero.
Miguel Ángel Morales Ibarra
Fiel y honesto miembro del Partido Revolucionario Institucional, impulsor de la extensión en la Universidad de Occidente y promotor de la Escuela Normal Experimental en El Fuerte.
En vida recibió el reconocimiento de instituciones educativas, deportivas, sindicales, Club de Leones, comunidad Ejidal de Tehueco, el H. Ayuntamiento de El Fuerte. El Seminario de Cultura Mexicana y muchos amigos y ex alumnos agradecidos quienes le ofrecieron un reconocimiento público el 5 de febrero de 2005 en el Club de Leones, enmarcando el acto los cantos y danzas mayos de su tan querido Tehueco.
Miguel Ángel es otro de esos personajes que han entregado gran parte de su vida buscando el mejoramiento no sólo en su ambiente de trabajo sino en todos los aspectos de la sociedad donde dejó una huella para que sirva de guía a las nuevas generaciones. ¡Ese será el mejor reconocimiento!
Su fallecimiento ocurrido el 17 de marzo de 2005, ha dejado un vacío en el gremio beisbolero, en la planta docente de la secundaria Ignacio Ramírez, en el PRI, en su adorado Tehueco, como promotor cultural incansable y en el corazón de tantos amigos sinceros que no lo olvidan. Que este texto sea mi homenaje a su entrega por El Fuerte y a la amistad que nos unió en los avatares de la difusión cultural.
José Aurelio García Lugo
José Aurelio nació en El Fuerte el 7 de septiembre de 1935, sus padres fueron Aurelio García y Sofía Lugo.
En 1953 trabajó en la construcción de la presa Miguel Hidalgo y en 1958 en la planta hidroeléctrica de la C. F. E. y en la Compañía Chicago Brigo Company; en 1965 trabajó para Cementos Sinaloa y en 1976 ingresó a la SARH donde se jubiló.
Aurelio “el gringo” García, se coloca en la historia del beisbol regional como uno de los mejores pitchers que lanzaron los más emocionantes juegos, haciendo vibrar tanto a los mismos jugadores como a los aficionados, en los encuentros en los ejidos y en el estadio Heriberto Valdés Romero, que fue derrumbado para construir un supermercado MZ; allí quedaron victorias y derrotas de aquella época grandiosa del beisbol donde surgieron figuras como Gabriel Lugo y Olegario Barreras que se fueron a ligas de primera fuerza.
José Aurelio García Lugo
El gringo se quedó para cumplir con su trabajo y para seguir jugando en total entrega en su terruño. La cementera y la SARH fueron empresas claves para el apoyo al deporte, al llegar a su término, el beisbol empezó su declive; el gringo García se retiró por el paso de los años y comenzó otra etapa donde se dedica a la cultura. Los trabajos que desempeñó le ayudaron a conocer la región del municipio y establecer muchas amistades. Se inclinó por investigar historias, leyendas, costumbres. ¡Y también escribió poesía! él nos guió en varias ocasiones a lugares donde hay petrograbados, al volcán de viento en los cerros a orillas de la presa Miguel Hidalgo, cerca del monumento a Tlaloc.
Orgulloso descendiente de Emiliano Celso García, quien fuera constituyente del Congreso de Querétaro y que era también poeta, Aurelio conocía datos de su tío que no habían visto la luz pública.
Muchos lo recuerdan como un grande del beisbol fuertense; pero también su actividad cultural es importante por su colaboración al rescate y difusión de los valores del municipio. En sus últimos años fue miembro de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. Su fallecimiento ocurrido el 6 de noviembre de 2009, muy llorado por su familia, dejó un vacío en el deporte y en nuestro Seminario donde nos faltará su labor de rescate de tantas historias que él investigó. El Fuerte tiene una deuda con “el gringo” García.
Felipe Bachomo
Felipe Bachomo nació en 1880 en la comisaría de La Palma, sindicatura de Charay del municipio de El Fuerte, de raza mayo, hijo de Antonio Bachomo y Fina de Bachomo. Como a su padre le decían “Misi” que en el dialecto cahíta quiere decir gato. Cuando muere Antonio, le hereda al hijo el apodo por lo que es conocido como Felipe “Misi” Bachomo. En su juventud trabajó como jornalero con diversos patrones, era muy listo e ingenioso. Entró a la revolución al mando del coronel Rodolfo Ibarra Vega, en San Blas. Una vez triunfante el maderismo, los indios de Jahuara y Camayeca desertaron para llevarse las armas y seguir la guerra por su cuenta contra los caciques que se iban apoderando “leal” o ilegalmente de todas las tierras.
Felipe Bachomo El Misi o Viento frío
Las compañías deslindadoras dieron todas las facilidades a los poderosos de la región y a los extranjeros para que se apropiaran de los terrenos que denunciaron ya que los indígenas no poseían documentos que ampararan sus propiedades. Bachomo se lanzó al rescate de esas tierras comunales, pero también buscando una justicia para todos, no sólo para el “blanco”. Se unió al movimiento villista y tomó Los Mochis por primera vez en 1914 liberando presos indígenas y saqueando e incendiando casas y hasta presionando a un maquinista norteamericano. Bachomo Llegó a comandar hasta dos mil indios de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Desilusionado del villismo, decidió disolver su ejército aprovechando el indulto que otorgaba el carrancismo. Se entregó en Moves, Sonora al coronel Guadalupe Cruz quien le prometió intervenir para el indulto; fue remitido a la Ciudad de México donde se formó Consejo de guerra, posteriormente lo envían a Culiacán siendo ratificados los cargos y agregando otros más, es sentenciado a muerte para que sea fusilado en Los Mochis, lugar de sus correrías como guerrillero. Cayó ante las balas a la orden del capitán Santiago Fierro, un 24 de octubre de 1916, en la calle que hoy se llama Rosendo G. Castro. Allí mismo fue sepultado. Los indígenas fueron colocando “piedritas” en su tumba. A los dos años de su muerte, dice la historia ¡o la leyenda!, que los yoremes de La Palma tramitaron y lograron su exhumación llevándose los restos a una casa donde le hicieron un ceremonial con sus danzas y cantos para después darle sepultura cerca de La Palma, en el más completo secreto.
Bachomo, aunque careció de letras, le sobró voluntad y valentía para tratar de rescatar la tierra y la dignidad para sus hermanos de raza que sólo eran vistos casi como esclavos en sus propias tierras comunales que ningún gobierno anterior se preocupó por darles lo que de ellos era.
El indio Bachomo, el Misi o Viento Frío, seguirá cabalgando entre los suyos alentándolos a que se unan y luchen por la justicia, la igualdad y el respeto a su cultura.
La tierra era de ellos, pero encima de su cuerpo yerto por las balas, del Gobierno que asesina al caudillo, Felipe Bachomo, al que un día habrán de agradecer los campesinos que quisiera redimirlos un día en Sinaloa, levantó su arma para defender la tierra, naciendo así la leyenda del Misi, era el Gral. Felipe Bachomo, Viento Frío.
Ramiro Sánchez Arce
Jesús Díaz González (Don Chuy)
Médico naturista empírico en el área de la medicina herbolaria. Así se definió él mismo cuando, un buen día de verano acordamos visitarlo y hacerle una entrevista que fuese apegada a la verdad. Durante muchos años su fama se fue extendiendo hasta rebasar fronteras del país.
Los días que atendía a los pacientes eran verdaderas romerías que llegaban en autobuses especiales de otros estados y en toda clase de vehículos que cubrían el poblado de El Realito perteneciente al municipio de El Fuerte, se encuentra como a 20 Km. de la cabecera municipal hacía el oriente.
Don Jesús es originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue soldado en el ejército mexicano, luego, practicó la minería y mientras exploraba sacando muestras en el área de El Realito, ejercía aconsejando recetas de plantas para ayudar a los enfermos que empezaron a confiar en él hasta que fueron tantos los que lo buscaban, que abandonó la minería para dedicarse plenamente a la medicina herbolaria ¡Había encontrado su verdadera vocación! Una vocación de servicio al alivio del dolor humano que ejerció con mucha responsabilidad y, sobre todo, un gran humanismo.
Se casó con Amada Soto Méndez procreando 3 hijos: Hilda, Aquileo y Jesús quienes siguieron el camino del padre entregándose totalmente a la atención de la gran cantidad de pacientes de toda clase social y profesiones tan diversas.
Para atender a cualquier enfermo siempre pedía un análisis de laboratorio dependiendo del mal supuesto. Análisis en mano, hacía el diagnóstico y recetaba las plantas adecuadas (los hijos preparaban las dosis). ¿El cobro? Lo que costaban las plantas; o sea, algo simbólico.
La casa habitación de Don Chuy y familia fue ampliándose y le fueron adaptando grandes enramadas para que sombrearan a los que esperaban. Pegada a la casa en una loma baja mandó construir una capilla. El terreno de la casa y de la loma es un bosque y jardín con diversas clases de plantas y animales, pues Don Chuy amaba y cuidaba la naturaleza en todas sus formas.
Su familia ha heredado la vocación de servicio y el conocimiento de la herbolaria que siguen brindando con humanitarismo a todo el que acude a El Realito. Don Chuy falleció un 31 de agosto de 2009, a las 5:30 pero su espíritu aún vive en esposa e hijos y en todos los que encontraron la salud en tan generoso médico de la herbolaria.
Antonio Martínez Torres
Nació un 9 de agosto de 1928 en la ciudad de Aguascalientes, hijo de Genaro Martínez Solís y de María de Jesús Torres Mares. Realizó sus estudios de primaria en el Colegio de San Juan Bosco donde también hizo la carrera de comercio, allí en su ciudad natal. Estudió la Normal Superior en la especialidad de educación física en cursos de verano en la ENEF. Fue allí en la capital de Aguascalientes donde empezó su carrera como jugador basquetbolista participando en torneos patrocinados por uno de los diarios más importantes. Por su calidad de jugador, pasó a formar parte de la selección del estado, logrando varios triunfos para su querido Aguascalientes.
En 1952, con motivo de los Juegos Panamericanos en nuestro país, el fuego panamericano, en su recorrido hacía la ciudad de México, pasó por Aguascalientes y fue elegido para portar la antorcha realizando el trayecto por la calle Francisco Ignacio Madero que es la avenida principal de la ciudad.
Antonio Martínez Torres
Durante la celebración de un campeonato nacional realizado en la ciudad de Durango, el profesor Antonio Martínez fue capitán de la selección de Aguascalientes obteniendo, para orgullo y satisfacción de su estado, el merecidísimo primer lugar. Fue precisamente durante ese campeonato nacional donde el destino le deparaba otros rubros al profesor Martínez y lo uniría para siempre a la historia del baloncesto en el municipio de El Fuerte, Sinaloa; es así como conoce al profesor Carlos Salazar Chávez, un gran promotor deportivo, que lo invita en 1956 para que se venga a El Fuerte y se haga cargo de las horas de educación física en la recién creada Secundaria Federal Ignacio Ramírez y, al mismo tiempo, formara parte de la selección de la colonial ciudad fungiendo como entrenador.
Aceptando el reto del destino de inmediato se viene a Sinaloa y se dedica de tiempo completo a su trabajo en la secundaria y a entrenar equipos sin descanso logrando llevar a la selección fuertense al campeonato estatal. Muy pronto su dedicación sin reservas al deporte rindió sus frutos y El Fuerte se convirtió en semillero de basquetbolistas que destacan a nivel estatal y nacional.
En 1958 contrae matrimonio con Lupita Jiménez Romero procreando a sus hijos: María de Lourdes, Jesús Antonio, Angélica, Aracely y a Isaac quien siguió los pasos del querido “Profe Toño” y actualmente es el maestro de educación física en la misma secundaria donde su padre entregara todas sus energías y esperanzas para lograr en El Fuerte jóvenes capaces en el basquetbol a través de la disciplina, el esfuerzo y las técnicas adecuadas.
Disfrutando de su jubilación y gozando la tranquilidad del hogar, radica en El Fuerte donde es tan querido y recordado como el personaje principal en lo que le podemos llamar “La Época de Oro” del baloncesto fuertense. Hace falta otro “Profe Toño” para que vuelva a surgir un básquet de equipo que llegue a los altos niveles.
Esta biografía es un sencillo homenaje que se une a todos los que se le han brindado muy merecidamente. Su nombre ha quedado grabado en una placa donde se le asigna, a su memoria, en el auditorio, o cancha municipal, pero queda más grabado en la memoria de los fuertenses como digno ejemplo de tenacidad, disciplina, esfuerzo y vocación.
Miguel Alonso Quintero Armenta
En la comunidad indígena de Tehueco, que es un centro ceremonial donde se reúnen varias comunidades para realizar los ritos yoremes, nace Miguel Alonso un 17 de junio de 1947; sus padres son Erasmo Quintero Cota y Zenona Armenta Basoco. En medio de ese ambiente de fiesta con pascolas, venados, matachines y judíos, cursa la primaria y la secundaria abierta asistiendo a la escuela donde conviven yoris y yoremes. La necesidad de sobrevivencia lo obligan a dejar la vida de la escuela para entrar de lleno a la escuela de la vida, como diría Máximo Golki. Se dedicó al trabajo del campo por diferentes lugares de la región y de Sonora hasta que se arraigó en su pueblo incursionando en la política como una forma de ayudar a resolver problemas de la comunidad. Ocupó todos los cargos de PRI en la sindicatura y alcanzó a ocupar el puesto de síndico municipal, tanto como representante de su partido como funcionario ejidal o civil, realizó gestiones en aras del mejoramiento de la vida de los ejidatarios y, a la vez, aliándose con el profesor Miguel Ángel Morales, lucharon por el rescate y la difusión de los valores culturales de los Tehuecos. Los “Migueles” lograron la edición de libros y revistas donde se describen las ceremonias tradicionales. Miguel Quintero edita un libro sobre todo el ceremonial de Semana Santa paso a paso explicando el significado de símbolos, danzas y rezos; Miguel Ángel Morales edita varias revistas acerca de la música tradicional, costumbres y utensilios de cocina y de trabajo de los antepasados. Por esto, los “Migueles” son los promotores por excelencia de la cultura de Tehueco; su labor comprendió el aspecto político, ejidal, deportivo y cultural, y reconocieron públicamente a las personas valiosas de su comunidad.
En 1989, siendo Miguel Alonso, síndico municipal, le ofrecieron el cargo de juez en la sindicatura, función que ejerció con empeño y honestidad hasta nuestros días.
Miguel Alonso Quintero Armenta
Continúa participando en actos y gestiones en bien de todos, aunque se siente un tanto impotente ante la degeneración en que están cayendo las fiestas tradicionales. “Ahora -se lamenta– lo hacen más por ganarse unos pesos que por vocación o por conservar su cultura; los mueve más el interés personal, piensan más en pesos que en la necesidad de agradecer o cumplir sus promesas a los santos. Yo fui “judío” tres años y sé de eso. Pero todavía se puede hacer algo antes que se degenere totalmente; me di cuenta esta vez – domingo 4 de abril
2010– cuando Primitivo Escalante, el Pascola Mayor, dirigía la ceremonia de “Albricias”, que se guardó completo silencio y lo escuchamos con mucha devoción. Creo que todavía puede rescatarse esta ceremonia que es la identidad del pueblo, de todo México. Con el apoyo de las autoridades y con la organización de nosotros en la comunidad, estamos a tiempo de volver a tener estas festividades como deben ser.”
La labor de Miguel Quintero en su querido Tehueco, está siendo reconocida; se ha convertido en la principal fuente de información sobre historia y costumbres, lo han invitado a dar charlas en las escuelas de la comunidad y por grupos culturales de otras poblaciones.
Tito Tranquilino Gómez Torres, primer cronista de la ciudad
Nació en El Fuerte el 17 de enero de 1925, realizó estudios hasta bachillerato, pero su afán de superación y su férreo autodidactismo, lo hizo estudiar derecho. Se desempeñó como conserje hasta ser oficial primero y secretario del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Agente de Ministerio Público, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil en Obregón, Sonora, y después en Guasave y en los Mochis. Se casó con Concepción Ruiz Escalante procreando seis hijos: María de los Ángeles, Eduardo Enrique, Tito Tranquilino, Concepción, Leobardo y Leonel Francisco.
Su hábito a la buena lectura lo llevó a la necesidad de escribir poesía obteniendo un primer lugar, y medalla de oro por su obra “A mi madre”. Se publicó una antología de sus poesías con el título “Cantos del Zuaque” (1996); también textos sobre personajes célebres, discursos, ensayos, anécdotas, narraciones de historia, entre otros. Su esposa Conchita conserva su obra donde hay poesía y crónicas inéditas, y un acervo de fotos, tanto de diplomas y reconocimientos, como con personajes de alta jerarquía en la política y en la cultura.
Tito Tranquilino Gómez Torres
En 1966, encabezando un grupo de fuertenses amantes de la historia y cultura en general, fundó la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana; A este grupo pertenecieron: Enrique Cañedo Ibarra, Dr. Leonardo Álvarez, Dr. Gaspar Álvarez Lugo, Jesús Ávalos Corona, Miguel H. Ruelas, Rafael López Mallén, Fortunato Vega Armenta, José Dolores Flores Pacheco, Elodia Gómez y Secundino Guerrero Sánchez, correspondió a Tito ser su primer presidente, asistiendo a las asambleas nacionales a Saltillo, Ensenada y Los Mochis (1991).
Tito Tranquilino llenó la necesidad de una persona que tuviese información sobre la historia de El Fuerte, fue así que por “fuerza de la costumbre”, a quienes buscaban tal información, los mandaban con Tito. Se ganó el título de “Cronista” sin habérsele reconocido oficialmente, mucho menos darle algún apoyo económico. Tito se convirtió en el primer cronista de El Fuerte.
Para 1991, en la Corresponsalía Tito había quedado sólo después de haber tenido varios años de actividad constante invitando a los titulares del Seminario a dar conferencias o conciertos, entre éstos, al licenciado Salvador Azuela, quien fuera declarado hijo predilecto del municipio Del Fuerte siendo presidente municipal el C. Plácido Miranda Soto.
En febrero de 1991, al llevarse a cabo el Coloquio Nacional del Seminario en los Mochis, se trasladaron a El Fuerte a tomarle la protesta al nuevo grupo encabezado por el gran maestro Miguel Castillo Cruz; incorporándose de pleno Tito Tranquilino sirviendo de ejemplo y guía en el trabajo cultural.
Como promotor y creador cultural, Tito ha dejado huella profunda y colaboró a difundir la riqueza de El Fuerte. Así, también puso su cantera para lograr el título de Pueblo Mágico.
Jubilado en 1999, una enfermedad lo postra y fallece el 27 de marzo del 2000. Su obra seguirá iluminando y guiando a nuevas generaciones para formar verdaderos “fuertenses de bien”.
Profesor Manuel Lira Marrón, segundo cronista de la ciudad
“La apasionada pluma del Cronista de El Fuerte, que por mucho tiempo escribió y compartió la historia de esta colonial ciudad y otras más, termina su tinta”. Así inició la semblanza de Manuel Lira Marrón, la cronista María Esther Sánchez, publicada en el periódico El Debate el 8 de enero de 2009.
Manuel Lira Marrón
Y es que, en verdad, el “Profe Lira” usó la tinta, el lápiz y el color para escribir amenos cuentos, textos de historia, crónicas de variados temas, poesía, dibujos coloreados en curvas caprichosas “psicodelias”
¡Ah! Pero sin separarse de su cámara para captar imágenes de la belleza natural o de las creadas por el hombre.
Manuel Lira nació en Guadalajara, Jalisco, un 24 de noviembre de 1933, estudió primaria y secundaria a la vez que inició su incursión en el trabajo para aportar al hogar. Gran aficionado a la lectura, el cine y a la buena música; gustos que ejerció toda su vida. Recibe la enseñanza de sastrería, alguien lo invitó a El Fuerte con posibilidades de buen trabajo para el sastre, porque se estaba construyendo una presa. Llegó para quedarse en 1854, se casó con Evangelina Grijalva procreando 6 hijos: Marcos, Manuel, Carlos (quepd), Beatriz, Yolanda y Elba. Estudió en la Normal Superior de México la especialidad de historia, dibujo industrial; en Culiacán, el diplomado en geografía e historia de Sinaloa. Se jubiló como maestro de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez de El Fuerte donde laboró sus 30 años, y a la vez, que trabajó en la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ingresó a laborar en COBAES 07 en 1993 hasta su fallecimiento acaecido el 7 de enero de 2009.
Como Cronista oficial dejó obras que en mucho han colaborado a resaltar el patrimonio cultural del municipio: Crónica Mayo, Monografía de la Ciudad. de El Fuerte, Petroglifos del Norte de Sinaloa (CD), así como artículos en periódicos y revistas. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Sinaloense de Historia y de la Crónica de Sinaloa A.C. Un colaborador, siempre dispuesto, con los organismos culturales y con sus autoridades.
Aunque su pluma, su cámara y sus pasos guardan absoluto silencio, su corazón sigue latiendo en cada una de sus obras y en su familia; y su espíritu, sigue alentando a tanto amigo a continuar rescatando todo lo bueno que encierra esta tierra que lo cobijó para siempre.
No vio publicada su obra “Viñetas de Nostalgias Musicales” que fue presentada en un homenaje póstumo organizado por la Crónica de Sinaloa, Seminario de Cultura Mexicana, COBAES 07 y el H. Ayuntamiento. La obra es una autobiografía narrada con el devenir musical en sus épocas que le marcaron su huella en su sensible corazón.
Los médicos voladores
Un grupo de médicos procedentes de Estados Unidos aterrizan en sus aviones el primer fin de semana de cada mes de octubre a junio en esta colonial ciudad de El Fuerte. Es de justicia reconocer tan loable labor altruista de estos extranjeros que vienen a tratar de aliviar y curar los padecimientos de miles de personas provenientes de toda la región, tanto del norte de Sinaloa como del sur de Sonora, que acuden al Hospital “Santa Rita” solicitando consultas con médicos de diversas especialidades. Pero hagamos un poco de historia para comprender mejor la misión de estos discípulos de Hipócrates de Cos: La Liga Internacional de Médicos Voladores fue fundada en 1934 por el Dr. Iner Sheld Ritchie; cada día se han ido uniendo más doctores con especialidades diversas por lo que cuentan con 2000 miembros aproximadamente entre doctores, enfermeras, optometristas, farmacéuticos, pilotos, dentistas, traumatólogos, quiroprácticos, asistentes y colaboradores. Actualmente ostentan el honroso nombre de “Doctores Voladores de Misericordia”.
Los médicos voladores
Fragmento del mural que se encuentra en el Hospital Santa Rita
Por los años sesenta ya entendían en la comunidad de Chinobampo, cabecera de sindicatura que pertenece a El Fuerte; luego asisten ya a la ciudad dándoseles cobijo en el antiguo edificio que ocupa el Hospital Santa Rita. Pronto fueron adquiriendo fama de buenos médicos por su esmerada atención
Todo servicio brindado gratuitamente, nunca han permitido su cobro ni mínima cooperación por ningún concepto.
Sus servicios los han extendido dentro del municipio a San Blas y al Valle de El Carrizo, Ahome y a Ocoroni, Sinaloa de Leyva.
El número de pacientes ha ido en aumento y hay ocasiones en que forman verdaderas romerías. Al lado sur del hospital se ubicaba el edificio de la Cruz Roja, pero ante la necesidad de mayor espacio para atender a tan numerosos pacientes, la misma liga fue remodelando y adaptando los dos edificios equipándolos con lo necesario. La Cruz Roja se cambió a otro local.
Pero tan ardua labor no podía realizarse sin un equipo de voluntarios fuertenses que históricamente y con voluntad de servir, se mueven desde tempranas horas para organizar a pacientes, archivos, farmacias, quirófano, etc. Adultos que ya tienen los 25 años de apoyo, como Saúl Soto Vega; otros como Ofelia Flores Mora, María del Rosario Lugo Astorga y nuestra querida amiga Lucy Franco Ceceña, que se casó con un piloto y anestesista, pero que continúan viniendo, ella es una de las intérpretes que no descansa hasta terminar del todo la jornada. Los jóvenes también desempeñan una función importantísima, el COBAES está presente también y se les ve muy activos e incansables sabedores de que están haciendo un servicio de mucho valor humanitario. ¡Todo un equipo! Que beneficio tan grande han tenido y siguen puntualmente aliviando el dolor.
No quiero dejar de lado otra aportación de la liga. Por cuanto que han colocado un mural muy artístico, donde están los consultorios en el hospital está representada la misión que tiene la liga ante el dolor humano.
La sociedad fuertense representada en el Club de Leones, organizó un merecido homenaje a estos médicos voladores, acto al que, acudió su presidenta, la Dra. Julie Mc Coy y el Dr. Jack Sheiffer, pero también fueron reconocidos quienes han apoyado sin descanso y con entrega voluntariosa.
Cabe destacar que algunos médicos fuertenses se unen al trabajo altruista para ampliar y mejorar la atención. Los pacientes esperan ansiosos la venida de estos médicos voladores y alegrándose al escuchar el ronroneo de los motores de sus aviones cruzar el cielo fuertense a baja altura.
XVI. LEYENDAS
La Leyenda de “El Zorro”
El Zorro, personaje legendario de la Alta California, ha cobrado fama a partir de las producciones cinematográficas que han llevado a la pantalla varias versiones, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Sabía usted que El Zorro nació en El Fuerte? De acuerdo con las pesquisas en el archivo parroquial de El Fuerte, el reconocido cronista Humberto Ruiz Sánchez, encontró un acta de bautismo del niño Diego de la Vega, hijo de don Alejandro de la Vega y de una mestiza de nombre María de la Luz Gaxiola, originaria de El Fuerte que se casaron en esta ciudad en 1794.
El niño Diego nació en 1795. Don Alejandro era minero, al no tener éxito en su trabajo, y al fallecer su esposa, emigró en 1805 hacia la Alta California donde al paso del tiempo, Diego se convertirá en el protector de los pobres buscando siempre la justicia, protegido por su atuendo característico de capa, espada, látigo y máscara, se convierte en el famosísimo Zorro.
Calle del Resbalón, casona donde nació “El Zorro”
El legendario zorro “en vivo” en el Hotel Posada del Hidalgo
El lugar del nacimiento de este enmascarado, aventura nuestro cronista, bien pudo ser en una vieja casona ubicada en la calle de El Resbalón que actualmente es parte ya del Hotel Posada del Hidalgo, propiedad del próspero empresario Roberto Balderrama quien le erigió una llamativa estatua en uno de los patios del hotel a tan legendario enmascarado, y como atractivo más para los huéspedes, un joven se disfraza de El Zorro para brindar saludos y sonrisas y posa para las fotos del recuerdo que les servirán de prueba ante sus amistades de que conocieron la “cuna del Zorro”.
Leyendas de mi pueblo
Como en todo pueblo de larga historia, en El Fuerte existe infinidad de leyendas sobre fantasmas, aparecidos que buscan a quien entregar algún tesoro, pero también de espíritus chocarreros y malignos que tratan de dar un “sustito” a los que andan en malos pasos. Las leyendas son parte de la vida de este pueblo y a través de ellas, se conoce mejor a su gente. Visite y conozca estas historias que forman parte de la riqueza cultural del fuertense. Hay un libro que reúne un buen número de estas historias, se titula “El Fuerte y sus fantasmas” del mismo autor de esta monografía.
XVII. Epílogo
La monografía presente, como todas, no contiene todos los sucesos o personajes del lugar que trata, aun si durante muchos años le dedicara a la investigación y registro de los acontecimientos relevantes, nunca podremos ganarle al tiempo; pero siempre una monografía tendrá en sus páginas datos interesantes que pueden servir de apoyo a otros trabajos y para la memoria del pueblo.
Existen muchas aristas en el poliedro social, todas son importantes, pero siempre algunas se nos escapan de momento y nos quedan en el tintero en espera de nuevas ediciones. Cuando las personas leen el trabajo, nos sugieren otros datos; parece ser que existen más hechos que quedaron pendientes que los escritos, pero esto resulta motivante y, al menos, rescatamos lo que se va descubriendo antes de que nos gane el olvido y se pierda en el viento de los años.
La investigación de campo y documental me han dado la oportunidad de conocer más a fondo la historia del municipio a través de las personas que guardan en su prodigiosa memoria algunos hechos que me los narran con emoción; los conozco ahora aún más. Al abrir archivos he descubierto la fuente tan rica en datos para tener una imagen más cierta de lo que ocurriera en el pasado ¡claro, en la versión oficial!, pero los datos escritos son pieza clave para armar el rompecabezas de la historia. Quedo medio satisfecho y en espera de haber colaborado a despertar el interés por conocer nuestro municipio de riquezas únicas para cuidarlo, mejorarlo y ofrecerlo al mundo.
XVIII. BIBLIOGRAFÌA
* Archivo Municipal Ayuntamiento de El Fuerte. Cajas de 1910 a 1917.
* Archivo Parroquial Templo del Sagrado Corazón, El Fuerte, Libro de Providencias Diocesanas 9 de feb. 1903 a mayo 24 de 1931.
* Boletín Horizontes Nº 1 junio 1993. Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía El Fuerte, Sin.
* Cabeza de Vaca, Álvar Núñez. Naufragios. México. Ed. Origen, Ed. Omgsa. 1984
* Carpenter Slanvens, John P., Vicente López, Julio y Sánchez Miranda, Guadalupe. Proyecto Arqueológico norte de Sinaloa: Las rutas de intercambio, Informe de las actividades realizadas en la temporada de campo 2008 presentado en mayo 2009 a INAH y CONACYT
* Carpenter Slanvens, John P. Etnohistoria de la tierra caliente. 1ª Ed. Culiacán: COBAES, 2008.
* Congreso del Estado de Sinaloa. El Muro de Honor. Culiacán: Etiquetas e Impresiones, 2000
* Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 1ª Ed.. 2ª Reimpresión. México. EMU: 2009
* Dabdoub, Claudio. Historia de El Valle del Yaqui. Ed. Porrúa. México: 1964.
* De Anda Sánchez, Nicolás. Don José María González de Hermosillo. (Biografía). 1ª Ed. México: 1997
* Enciclopedia de los Municipios de México, Sinaloa, El Fuerte, 2005
* Fernández Sotelo, Rafael Diego y Mantilla Trolle, Marina. La Primigenia Audiencia de la Nueva Galicia 1548-1572. Guadalajara: El Colegio de Michoacán, Instituto Cultural Ignacio Pávila Garibi y Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, 1995
* Figueroa, José Ma., López Alanís, Gilberto (coordinadores). 18 Encuentros con la Historia, El Fuerte. Culiacán: Gobierno del Estado de Sinaloa, Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, Revista Cultural PRESAGIO, Academia Cultural “Roberto Hernández Rodríguez”, A.C., 2001
* García Cortés, Adrián (Selección y comentarios). 90 años de Municipio Libre. 1ª Ed. Culiacán. H. Ayuntamiento de Culiacán, Cultura Culiacán y la Crónica de Culiacán. 2005
* García Estrella, Emiliano Celso. Apuntes de su diario personal. Proporcionados por Aurelio García Lugo. 1910
* Gómez Torres, Tito Tranquilino. Curriculum Vitae. Propiedad de la Sra. Concepción Ruíz Escalante Vda. de Gómez
* González Núñez, José. Las misiones jesuitas y presidio en la provincia de Sinaloa 1591-1767. Culiacán: COBAES, 1998
* Hernández Tyler, Alejandro. Lecturas sinaloenses. Culiacán: UAS, 1982
* Iguíniz, Juan B. Los Gobernantes de Nueva Galicia.
* INEGI Anuario Estadístico Sinaloa 2008.
* INEGI Cuaderno Estadístico Municipal de El Fuerte, Sinaloa 2002
* Lira Marrón, Manuel, Recopilador. Crónica Mayo. Culiacán: COBAES, 1998.
* Lira Marrón, Manuel. Monografía de la Ciudad de El Fuerte. Culiacán: Creativos 7 editorial. Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural del Municipio de El Fuerte. 2006
* López Alanís, Gilberto. Madero y los sinaloenses. Culiacán: COBAES, 1996.
* López Castillo, Gilberto, Mercado Gómez, Alfonso y Heredia Zavala María de los Ángeles. El Patrimonio Histórico y Arqueológico del Antiguo Fuerte de Montesclaros. Guadalajara: INAH, UAS, H. Ayuntamiento de El Fuerte, 2009.
* Memoria del XIX Congreso Nacional de Historia Regional. Historia y Cultura de los pueblos, villas, ranchos, ejidos y municipios del noroeste mexicano. Culiacán; UAS, 2004.
* Nakayama Arce, Antonio. Sinaloa, un bosquejo de su historia. Colección rescate 18. Culiacán: UAS, 1982.
* Olea, Héctor R. La Revolución en Sinaloa. 2ª Reedición. Culiacán: Comisión Estatal para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, Centro de Estudios del Noroeste A.C. 2010.
* Ornelas, José Luz. La conquista de Sinaloa. Colección de documentos para la historia de Sinaloa. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa y el Centro de Estudios del Noroeste.1991.
* Ortega Noriega, Sergio. El edén subvertido. México: SEP INAH, 1979.
* Padilla Beltrán, Francisco. La Crónica de la Crónica de Sinaloa: Ibídem informativo Nº 8: Culiacán, 2000.
* Parra Flores, Ernesto. Guía culturística bilingüe de El Fuerte. Ed. Creativos. Culiacán; 2009.
* Parra Flores, Ernesto. Monografía Municipio del Fuerte. El Fuerte: Edición en fotocopiado. 1991.
* Pérez de Rivas, Andrés. Triunfos de nuestra Santa Fe. Historia de Sinaloa y Sonora. México. Porrúa, 1944.
* Rivera, Luis M. Documentos Tapatíos II. Guadalajara: 1989. Gobierno del Estado de Jalisco.
* Ruíz Sánchez, Humberto. Crónicas del Zuaque (revista mensual). Los Mochis: PANORAMA.
* Sandoval Forero, Eduardo Andrés y Guerra García, Ernesto. Los fractales del Cerro de la Máscara. Toluca: UAIM, 2009.
* Vidales Ibarra, Gitzel Aleida (coordinación editorial). Nuestra Hacha Sivirijoa, El Fuerte, Sin. 1903-1906. Ed. Creativos. Culiacán 2009
* Vidales Soto, Nicolás. Historia y Geografía de Sinaloa (Secundaria). Ed. Castilla. 1ª Edición. México: 2007
* Vidales Soto, Nicolás y Cuéllar Zazueta, Rina (Compiladores). La Independencia en las Provincias Internas de Occidente. 1ª Ed. Creativos. Culiacán: Comisión Estatal para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, Diplomado en Geografía e Historia de Sinaloa, Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez A.C. y Centro de Estudios Históricos del Noroeste A.C. 2009
* Vidales, Soto, Nicolás, coordinador. El Fuerte: Nuestra Historia. Culiacán: Creativos. Ayuntamiento de El Fuerte, Gobierno del Estado de Sinaloa, U de O, UAS, DIFOCUR. 2007
Ernesto Parra Flores
El Fuerte
se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2010 en los talleres gráficos de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Su tiraje consta de 1,000 ejemplares.
Diseño de portada: Sergio Alberto García Lugo
Formato y diseño: Gilberto Covarrubias Rodríguez
*La presente monografía se publica en Portal El Fuerte con la autorización expresa del Profesor Ernesto Parra Flores, a quien agradecemos tan distinguido gesto.